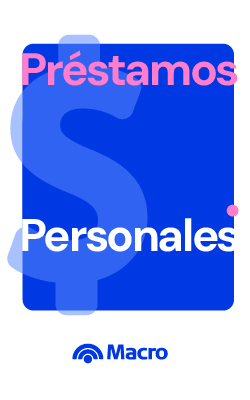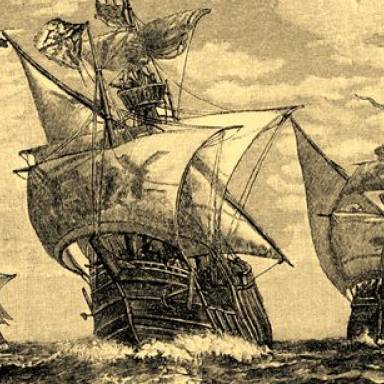Mariano Arancibia
Mariano Arancibia
Armando Caro Figueroa presentó su nuevo libro "Del Potosí a la Puna". En él repasa 250 años de historia económica y social del norte argentino, y deja una idea fuerte: la Provincia puede ser el centro de una región importante, no el patio trasero del país.
¿Qué lo motivo a escribir?
Volví a vivir en Salta en 2006, después de años trabajando como abogado laboralista en Buenos Aires, en España, y también tras responsabilidades en cargos públicos nacionales. Volví con una idea clara: que no se podía seguir con una provincia tan atrasada en términos de leyes laborales y sobre todo en el desarrollo productivo.
Al incorporarme al trabajo local —en tribunales y como asesor de la CGT Regional Salta— me encontré con algo que no esperaba: no solo había atraso institucional, también había olvido. Muy poca gente sabía qué había pasado con el movimiento obrero salteño en los últimos 50 o 100 años. Ni los dirigentes actuales conocían demasiado sobre los que los precedieron.
Ahí surgió una inquietud personal: reconstruir la historia del sindicalismo salteño, no por nostalgia, sino por necesidad de entender el futuro del trabajo. En aquel momento me surgió la pregunta: ¿cómo podemos pensar el trabajo que queremos, si no sabemos de dónde venimos?
Entonces, nace de una experiencia que obliga a profundizar…
Es el resultado de ser abogado laboralista y meterse a fondo en el día a día del sindicalismo y la justicia laboral de su provincia. Y también del político que pasó por gobiernos, que conoció otros modelos de país, y que vuelve con la necesidad de pensar en clave local, pero con mirada federal.
Escribo desde la práctica, desde el contacto con los conflictos, con las audiencias, con las asambleas, pero también desde el archivo, la lectura, las entrevistas y el trabajo de reconstrucción histórica.
No soy historiador académico, pero sí alguien que cree que la historia tiene que servir para entender el presente y pensar el futuro. Lo que vas a encontrar acá es un relato que mezcla investigación con experiencia personal. Algunas veces cuento en primera persona lo que viví. Otras veces me apoyo en documentos, libros, entrevistas.
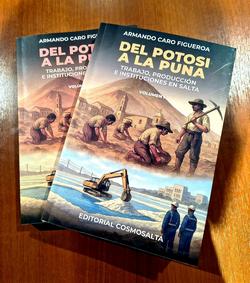 ¿Qué no conocemos del sindicalismo en Salta?
¿Qué no conocemos del sindicalismo en Salta?
La historia está llena de silencios. Algunas huelgas famosas aparecen en los libros, pero la mayoría de las luchas obreras no están documentadas. Muchas veces se contaron desde afuera, sin conocer el pulso de las fábricas, los ingenios, las minas o el contexto. Y no es casualidad. Las dictaduras —sobre todo la del 76— destruyeron archivos, persiguieron a los dirigentes, y rompieron la continuidad organizativa del sindicalismo. Los que sobrevivieron, muchas veces lo hicieron escondidos, sin dejar rastro.
Eso deviene en la dispersión histórica…
Y sí, porque buena parte del pasado sindical salteño está olvidado o directamente perdido. Y también porque durante mucho tiempo, desde Buenos Aires, se escribió una historia del trabajo muy centralista, que dejó poco espacio sin explicar lo que pasaba en provincias como la nuestra.
Este trabajo tiene un objetivo claro: ayudar a reconstruir la memoria sindical. Pero también mirar hacia adelante. No es un libro de historia puro. Es un cruce entre crónica, ensayo, memoria personal e investigación.
El libro está dividido en dos partes: la primera recorre el proceso histórico desde la colonia hasta hoy. Cómo se pasó del trabajo esclavo al trabajo con derechos (aunque esa marcha, como verás, está lejos de haberse completado).
La segunda parte analiza cómo funcionan hoy las relaciones laborales y el sindicalismo en Salta: qué problemas tenemos, qué estructuras heredamos, y qué posibilidades hay de cambio.
Se repite hasta el hartazgo que Salta es una provincia rica en recursos, historia y cultura, pero…
Está a la vista que es una provincia que ha quedado relegada. El modelo productivo argentino nos ha dejado en un lugar periférico.
Hoy, con el auge de la minería y el litio, se abre una oportunidad histórica. Pero esa oportunidad no se va a aprovechar sola. Si no hay políticas, sindicatos fuertes, formación profesional, planificación productiva y diálogo social real, lo que viene puede ser más desigualdad y más concentración.
Por eso, este libro también plantea una pregunta de fondo: ¿Estamos listos para construir un modelo de desarrollo que incluya a los trabajadores? Mi conclusión es que Salta tiene una oportunidad histórica, pero no va a ocurrir sola, es una tarea que sin un balance serio no va a suceder.
¿Para qué sirve mirar el pasado?
La historia no da respuestas mágicas, pero sí ayuda a entender de dónde vienen los problemas. Salta ya vivió momentos de auge: con el comercio de mulas en el siglo XIX, con la conexión con Bolivia, Perú y el Pacífico; hubo algunos intentos industriales en los años 70. Pero siempre nos encerramos en el aislamiento y retrocedimos.
Volví a mi querida provincia, pero encontré fue una provincia anacrónica, desconectada en cierto sentido de los avances del derecho del trabajo y de la realidad productiva. Eso me llevó a involucrarme más de lo esperado.
¿A qué se refiere con "más de lo esperado"?
Me encontré con un movimiento sindical dañado, con huecos en su historia. La dictadura no solo arrasó con instituciones y personas, también arrasó con la memoria, esa sensación fue derivando en una necesidad vital: reconstruir, desde los documentos dispersos, desde las voces que aún quedaban, una historia del trabajo en Salta. Quise elaborar lo que los libros no decían, lo que no se enseñaba ni en la universidad ni en los medios. Lo que estaba en riesgo de perderse.
Dice que el enfoque jurídico le quedó corto, y que necesitó ampliar el horizonte hacia la historia, la economía, incluso la sociología. ¿Cómo fue ese proceso?
Fue un ejercicio de humildad, nadie puede entender la realidad desde un solo ángulo. Tuve que salir de la lógica del derecho, de las sentencias, de los convenios colectivos, y sumergirme en el devenir histórico, en los ciclos económicos, en los modelos productivos. Y ahí el libro empezó a crecer. Tuve que remontarme hasta la época colonial, al trabajo forzoso siempre presente en la provincia, al sistema de servidumbre heredado de la conquista. Porque si uno quiere entender por qué un peón hoy no tiene derechos, tiene que mirar doscientos años atrás, es imposible entender el nivel de explotación del hombre por el hombre.
Usted habla mucho del federalismo, pero no como consigna. ¿Qué es, para usted, el verdadero federalismo?
El verdadero federalismo no es que el gobernador viaje a Buenos Aires a pedir plata para pagar sueldos. El federalismo auténtico es la redistribución de competencias. Es que las provincias puedan decidir sobre su comercio exterior, sobre su modelo productivo, sobre sus prioridades fiscales. Que no todo se decida en un café de Puerto Madero.
¿Y qué papel puede jugar Salta en ese esquema?
Salta puede —y debe— pensarse como el centro de una región, no como el patio trasero del país. Hubo momentos en la historia donde eso se logró: cuando exportábamos mulas al Alto Perú como te mencione, cuando nos vinculábamos con el norte chileno y boliviano, cuando surgió la idea de Ferinoa, que unía empresarios, sindicatos y políticos de todos los colores. Esa mirada regional, esa apertura, es lo que tenemos que recuperar.
Hoy se habla mucho de la minería como la gran oportunidad. ¿Lo ve así?
Lo es, pero no está garantizada. Puede ser una bendición o una maldición, según cómo se la gestione. Si no hay planificación, si no hay una política clara desde el Estado, si no hay participación de los sindicatos y de los proveedores locales, se puede terminar repitiendo la vieja historia: los recursos se van y la pobreza queda.
Que se necesita?
Necesitamos empresarios que se sienten a hablar, a planificar, a formar mano de obra. Si no capacitamos a nuestros jóvenes, la minería va a necesitar traer personal de otras provincias, y ahí la oportunidad se va a esfumar.
¿Qué papel cree que puede jugar la universidad pública en este proceso?
Un papel central. La UNSa y UCASAL tienen reservas de talento, de conocimiento, de investigación. Pero deben salir de su aislamiento. No pueden ser fábricas de títulos. Tienen que formar ciudadanos críticos, técnicos preparados, líderes sociales. Tienen que ser puente entre el conocimiento y las políticas públicas. Y eso exige también cambiar la cultura del salteño medio.
¿Qué quiere decir con “cambiar la cultura del salteño medio”?
Me refiero a esa tendencia al subsidio, al clientelismo, al "arreglo", a la tolerancia con la corrupción, al desinterés por las instituciones. Eso se cambia con educación, con cultura. A mí me marcó querer pasar a la bandera, salir en el cuadro de honor. Hoy esas cosas parecen ridículas. Pero son la base de una sociedad mejor.
Sí hay cuadros técnicos en la universidad, en algunos sectores empresariales, pero no hay un Estado provincial que los convoque, los escuche, los incorpore a una estrategia. Y lo que es peor: la clase política en general está más preocupada por otras cuestiones.
¿Y cómo se reconstruye una clase dirigente capaz?
Con tiempo, con exigencia social, con participación. Necesitamos volver a valorar el mérito, la preparación, el compromiso. Hoy muchos se alejan de la política porque no están dispuestos a someterse al vasallaje que exige el sistema. Pero sin política no hay cambio posible. Y sin compromiso no hay política.
Parece que el futuro está ahí, pero no va a venir solo…
El futuro de desarrollo no es inevitable. No hay destino escrito, la historia la escribimos todos los días. Salta puede convertirse en un polo de desarrollo si toma las decisiones correctas. Pero esas decisiones no las va a tomar una sola persona. Las tiene que tomar una sociedad. Y para eso hay que estudiar, discutir, organizarse. Hay que dejar de ser espectadores y pasar a ser protagonistas del rumbo histórico.