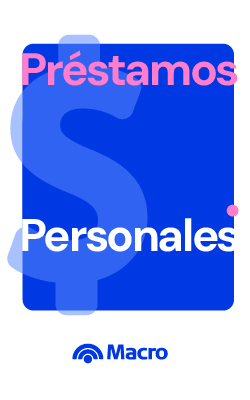Mario Casalla
Mario Casalla
(Especial para Punto Uno)
A la locura de insistir en construir un muro entre su país y México, Trump le agregó otra de sus provocaciones típicas: acaba de anunciar la “estricta vigencia” de la célebre Doctrina Monroe, proclamada por vez primera en 1823.
Recordemos que ésta surge en el siglo XIX –cuando ya crujía el enorme imperio español en nuestro continente- y otras potencias europeas (Inglaterra, Francia y Rusia, especialmente) empezaban a frotarse las manos y a entusiasmarse con un posible reparto de las riquezas del Nuevo Mundo.
Pero EEUU, ya firmemente asentado en su territorio, hizo rápidamente reserva de sus intereses y “cantó” –al mundo en general y a Europa en particular- aquello de: “América para los americanos”, pero como ya se había apropiado del gentilicio “América”, esto equivalió en la práctica a proclamar: “América para los norteamericanos”! Y poco a poco se vio que la cosa venía en serio.
Fronteras que se dilatan
El primer cuarto del siglo XIX se nos fue a los latinoamericanos en guerrear contra España y en formar esas pequeñas “repúblicas” independientes, muchas de ellas hasta geográficamente inviables. Las cuatro décadas posteriores fueron para pelearnos entre nosotros, dentro y fuera de cada una de ellas. En síntesis, que transcurrieron casi setenta años de guerras civiles y regionales en la vieja Hispanoamérica, que nos dejaron tan exhaustos como pobres.
En tanto en la América del Norte crecía un gigante que reemplazaría no sólo a España, sino también a la misma Inglaterra en la cabeza del nuevo orden mundial que se avecinaba. Un gigante que (“con bota de siete leguas” como diría Rubén Darío) poco a poco se apropiaba de buena parte del territorio hispanoamericano y termina quedándose también con el gentilicio América: bien pronto éste designará nada más que a Norteamérica y los demás volveremos a peregrinar detrás de un nombre propio.
Pero atención, que en el imaginario norteamericano, ese Sur ya no era el río Bravo, sino que se extendía hasta el futuro canal a construir en Panamá.
El mismo año en que sesionaba en Washington la Conferencia Panamericana, el presidente de los EEUU, Rutherford B. Hayes, proclama que ese futuro canal oceánico (en cuya construcción los franceses acababan de fracasar) “deberá estar bajo control estadounidense, por constituir virtualmente una parte de la costa de los EEUU”. ¡Más claro imposible!
Por supuesto que -panamericanismo de por medio- tales políticas serán inicialmente presentadas como “defensa de la soberanía americana” frente a las pretensiones europeas, más tarde ya no. Por eso -el mismo año en que sesiona en Washington la Conferencia Panamericana- el Senado de los EEUU rechazará la “Unión Centroamericana” porque dice que tal unidad de las repúblicas centroamericanas entre sí “vulnera sus derechos aduaneros con Nicaragua y Costa Rica”, con quienes ya había hecho acuerdos bilaterales.
Quedaba así esbozada una política continental asentada sobre dos pilares básicos: 1) que la única organización política vigente será la flamante “Unión Panamericana”, transformada desde 1948 en la actual Organización de los Estados Americanos (OEA). Por ello, todo tratado subregional deberá subordinarse al panamericanismo integral y no contrariar sus principios políticos y económicos, esto es: una sola América (con sede en Washington, claro), libre mercado y democracias “comprensivas” para con los intereses del hermano mayor; y 2) a cambio de tal delegación, EEUU sería el garante militar de toda la región frente a posibles amenazas externas (europeas o de quien proviniesen), así como ayudaría económicamente a los países que acepten su liderazgo. Estos dos serán los núcleos duros de su panamericanismo que –por tanto- ni se ceden ni se negocian. Sólo del resto podría eventualmente conversarse.
EEUU: nuevo pueblo elegido
Por eso, el Consenso neoliberal que animó la política latinoamericana en los años ’90 del siglo XX, no fue un invento original de Reagan y Bush, sino la perfecta continuidad del aquél otro iniciado a fines del siglo XIX.
Ese primer Consenso de Washington cumplió un siglo; las denominaciones son hoy más “técnicas” y en apariencia menos salvajes que el célebre garrote decimonónico (aquel Big Stick que tanto enorgullecía a gente directa como Adams, Monroe o William Walker), incluso ahora hasta pueden incluir recomendaciones a favor de los “derechos humanos” (Carter, Clinton, Obama), pero en lo esencial apelan a lo mismo: en lo económico, Iniciativa para las Américas, ALCA, NAFTA y libre mercado; en lo político, OEA, democracias vigiladas, coordinación institucional contra el (siempre amenazante y cambiante!) “enemigo común” y a cambio, el paraguas de protección militar y económica norteamericana si hicieran falta.
Quien no comprenda la historia de estos gestos y crea que se trata de novedades absolutas y propias del actual mundo globalizado (y además cometa el error de colocar a los EEUU como una “víctima” más de la globalización) lo pagará intelectualmente muy caro. Tan caro por supuesto, como quien crea –en las antípodas- que el viejo romanticismo declamativo “antiyanki” sea la respuesta adecuada para esta hora. Ni lo uno, ni lo otro.
Como casi siempre, la vieja “prudencia” se impone. La ideología de aquel Consenso de Washington de 1889 y la Unión Panamericana que de él resultan, se materializaron en dos resoluciones básicas que EEUU rumea primero en soledad y luego comunica oficialmente al mundo: la Doctrina Monroe (1823) y la Tesis del Destino Manifiesto (1845).
Por razones de brevedad las sintetizamos aquí en sus principios fundamentales, aunque advirtiendo que son mucho más complejas y simbólicamente mucho más ricas. La Doctrina Monroe reza aquello de “América, para los americanos” y -pronunciada con el motivo puntual de arreglar con Rusia las disputas sobre Alaska- es en realidad una advertencia a todas las potencias europeas con algún interés sobre territorios americanos. A ellas les señala EEUU: “jamás hemos tomado parte alguna, ni corresponde a nuestra política hacerlo, en las guerras de potencias europeas en asuntos que le conciernen”, así también advertimos que “los continentes americanos no pueden ser considerados sujetos a futura colonización por ninguna potencia europea”.
Hace –literalmente hablando- “reserva de mercado” y como para que no le quede duda alguna agrega: “Por necesidad y por causas que son obvias a todo observador ilustrado e imparcial, estamos más directamente interesados en los sucesos de este hemisferio”. De aquí surge luego la tesis del Destino Manifiesto de los EEUU: esa persistente idea de ser la única nación capaz de asumir sobre sus espaldas la continuación de la obra de Dios en este mundo. EEUU se creyó desde siempre un pueblo elegido y por esa elección habría recibido un encargo celestial: ser el fiel custodio de la “libertad”. Este mito sagrado de la libertad (en sus tres registros: religiosa, política y económica) es el que –desde los padres fundadores hasta el presente- alimenta el imaginario colectivo norteamericano. Todo lo que EEUU haga o deje de hacer, aliente o impida, mate o proteja, sufra o haga sufrir, será siempre por el cumplimiento de aquél “encargo supremo”: custodiar la asediada libertad (desde la Santa Alianza europea hasta los terrorismos del presente). De allí que sus guerras siempre sean por el bien y sus enemigos, por el contrario, encarnen “el eje del mal”.
Se equivocará fieramente quien minimice o no comprenda la enorme fuerza simbólica de este componente profundo en la conciencia colectiva norteamericana. Es tan sencilla como implacablemente eficaz. Una filosofía que cabe en una sola palabra, libertad, a condición que ésta se identifique con la palabra “yo”. Desde que EEUU desposó a la libertad -y Dios bendijo a esa boda- esa libertad le quedó reservada. En realidad –según él mismo dice- es el único pueblo libre y democrático de América, por eso cuando los franceses le regalaron un retrato de su “esposa” envasado en frasco de bronce (la famosa Estatua con la antorcha encendida) la agradeció eternamente, la pusieron en la puerta de entrada al puerto de Nueva York y la hicieron uno de sus iconos nacionales. Es que en realidad lo sintieron también como el traspaso de esa antorcha: ellos eran -al Nuevo Mundo- lo que la Revolución Francesa fue al Viejo.
Con qué profética razón el Conde de Aranda le escribía a Carlos III en 1783 (el mismo año en que la corona española reconocía la independencia de las trece colonias): “La nueva potencia, formada en un país donde no hay otra cosa que pueda contener sus progresos, nos ha de incomodar cuando se halle en disposición de hacerlo”. Y así fue, rápidamente empezó a incomodarnos a todos. Y lo sigue haciendo, ahora, Trump mediante. ¿Seremos tan tontos de alinearnos en ese camino de dependencia , que además no solucionará ninguno de nuestros problemas de fondo?



 Antonio Marocco
Antonio Marocco Franco Hessling Herrera
Franco Hessling Herrera