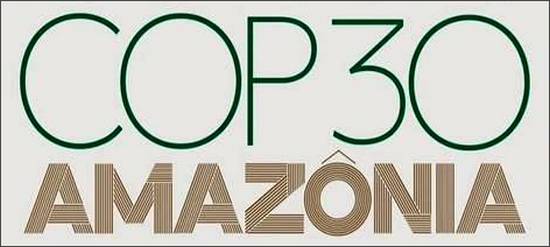Diego Nazareno
Diego Nazareno
Durante años, la inflación alteró no sólo los precios, sino también la manera en que los argentinos compran, comparan y valoran. Aunque hoy la estabilidad comienza a asomar, los reflejos de aquella época siguen presentes: desconfianza, apuro, poca planificación. Este artículo explora cómo ese legado invisible condiciona todavía el consumo cotidiano y por qué desarmarlo es también una “batalla cultural”.
La inflación no sólo corroe el poder adquisitivo: también distorsiona la manera en que pensamos, valoramos y decidimos qué hacer con nuestro dinero.
En la Argentina, décadas de inflación crónica han dejado una marca profunda en la cultura del consumo, que persiste incluso cuando los precios empiezan a estabilizarse. ¿Por qué, aun sin inflación galopante, muchos argentinos siguen comprando sin comparar precios y sin cuidar el valor de lo que adquieren?
Este fenómeno, que podríamos llamar “desvalorización psicológica del consumo”, se manifiesta en hábitos cotidianos: comprar sin mirar, gastar sin planificar, dejar de lado la búsqueda de ofertas o la evaluación racional del precio-calidad. No es mera desidia: es una reacción adaptativa a un entorno donde el dinero pierde valor semana a semana.
“Cuando todo sube, nada vale”, podría ser el lema de este comportamiento. En contextos de alta inflación, como los que ha atravesado Argentina, los precios pierden su función principal: servir como guía para decidir qué, cuándo y dónde comprar. El consumidor deja de ser racional para volverse defensivo. Surge una lógica de urgencia: “mejor comprar ahora porque mañana estará más caro”.
Según el economista Eduardo Levy Yeyati, este tipo de comportamientos construyen una “cultura inflacionaria”, donde el consumo se convierte en una carrera contra el reloj. El valor de las cosas deja de medirse en función de su utilidad o conveniencia, y se convierte en una ilusión que se evapora con el paso del tiempo.
En este caso, el uso del término “cultura” podría prestarse a confusión si se interpreta que la inflación es consecuencia directa de un conjunto de creencias, normas y valores compartidos, como si fuese un producto social autónomo. No lo es. La inflación, en su causa profunda, es el resultado de políticas fiscales y monetarias expansivas sostenidas en el tiempo.
Lo que sí puede considerarse un fenómeno cultural son los comportamientos sociales desarrollados como respuesta adaptativa a la inflación: la naturalización del cortoplacismo, la desconfianza hacia el ahorro, el consumo compulsivo o el descrédito del valor relativo de las cosas.
En ese sentido, la “cultura inflacionaria” no crea la inflación, sino que es su consecuencia. La sociedad reacciona al bastardeo de la moneda —producido por decisiones políticas— desplegando estrategias defensivas que, a largo plazo, terminan moldeando hábitos, lenguajes y formas de vida.
El impacto silencioso en la mente del consumidor
Aunque no se lo mencione de forma directa en los informes oficiales, numerosos estudios e investigaciones respaldan la idea de que la inflación persistente altera las rutinas mentales del consumidor, afectando su forma de organizar las compras, evaluar precios o proyectar gastos.
Un estudio publicado en Global Dialogue por los investigadores Ana Luzzi y Sebastián Hernández, analizó cómo las familias argentinas enfrentan la inflación en la vida cotidiana. Allí documentan cómo las personas, especialmente en sectores medios y populares, reconfiguran sus estrategias de compra en función de precios que cambian todo el tiempo. Aparecen fenómenos como la “medición doméstica” improvisada, la compra compulsiva ante rumores de aumentos y una planificación siempre fragmentada. El informe concluye que en contextos de inflación crónica, “la cotidianeidad económica se vuelve incierta, inestable y emocionalmente exigente”.
Una encuesta de Ipsos va en la misma línea. Al analizar la percepción inflacionaria en la Argentina, la consultora detectó que los consumidores pierden noción de los precios relativos. “No hay percepción de lo que es caro o barato. Se pierde la noción de valor”, indica el informe. Esta “desorientación de precios” genera lo que en psicología del consumo se conoce como fatiga de planificación: un abandono progresivo de la comparación y la búsqueda racional de valor.
A su vez, un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) demostró que la inflación deja huellas psicológicas persistentes. Las personas que han vivido épocas de inflación elevada tienden a mantener expectativas inflacionarias más altas a futuro, aun en contextos más estables. Esto sugiere que la inflación también se memoriza y condiciona decisiones presentes, moldeando conductas de consumo a partir de experiencias pasadas.
Entre la expectativa y la costumbre
El Banco Central de la República Argentina (BCRA), si bien no aborda directamente los hábitos psicológicos del consumidor, en sus Informes de Política Monetaria (IPOM) ha insistido en la influencia de las expectativas de inflación sobre las decisiones de consumo, precios y paritarias. En el IPOM de octubre de 2023, por ejemplo, se reconoce que la dinámica inflacionaria se alimenta de múltiples factores, entre ellos el comportamiento preventivo de los agentes económicos frente a la incertidumbre.
Es decir, aunque los precios bajen, el reflejo adquirido no desaparece de un día para el otro. Como sostienen diversos analistas, las conductas de “supervivencia inflacionaria” tienden a persistir incluso cuando las condiciones macroeconómicas empiezan a mejorar. La desconfianza estructural se convierte en hábito.
Devolverle sentido al valor
Esto explica por qué, incluso con desaceleración inflacionaria en los últimos meses, no se percibe una mejora significativa en la forma en que los consumidores valoran los productos o planifican sus compras. La confianza rota no se recompone de inmediato. En el inconsciente colectivo argentino, el dinero sigue siendo una brasa ardiente que hay que gastar rápido, antes de que se desintegre.
El desafío para cualquier estabilización económica en Argentina no es sólo bajar la inflación, sino también restaurar la cultura del valor. Que los precios vuelvan a tener sentido. Que el consumidor recupere su rol activo, planificador, exigente. Que se vuelva a comparar antes de comprar. Y que, finalmente, volvamos a creer que las cosas valen, no solo lo que cuestan, sino también lo que duran, lo que aportan y lo que significan.


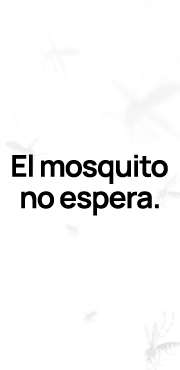

 Mario Casalla
Mario Casalla Franco Hessling Herrera
Franco Hessling Herrera Antonio Marocco
Antonio Marocco