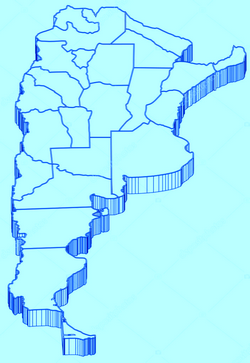 Concluido el primer debate entre los candidatos a la Presidencia de la Nación, más allá de los matices, las chicanas, las picardías y las dudas, queda flotando en eje principal de una discusión que la política nacional se debe desde hace un tiempo: al fin y al cabo, podemos tener gradientes sobre diferentes cuestiones, pero lo que está en el fondo de la polémica es la decisión de los argentinos acerca de si queremos tener mayor o menor (o nula) presencia del Estado en nuestras vidas.
Concluido el primer debate entre los candidatos a la Presidencia de la Nación, más allá de los matices, las chicanas, las picardías y las dudas, queda flotando en eje principal de una discusión que la política nacional se debe desde hace un tiempo: al fin y al cabo, podemos tener gradientes sobre diferentes cuestiones, pero lo que está en el fondo de la polémica es la decisión de los argentinos acerca de si queremos tener mayor o menor (o nula) presencia del Estado en nuestras vidas.
Por Pablo Borla
Determinados intereses, políticos y empresariales, vienen realizando desde hace décadas, un proceso de minado, lento y constante, del concepto del valor del Estado y lo han vinculado habitualmente con epítetos poco felices: elefantiásico, ineficiente, corrupto, prebendario.
Como el Estado –más allá de su concreción burocrática- somos todos, también es una manera de achacarnos esos defectos al ser nacional promedio, y no es casualidad que los que promuevan la ausencia del Estado también sean habitualmente los mismos que afirman que somos un país bananero y que la única salida posible sea Ezeiza.
Por supuesto que a algunas intenciones oscuras les conviene la ausencia del Estado, porque significa que podrán hacer sus negocios sin límites, regulaciones ni controles.
“L'etat se moi” dijo Luis XIV y parece que a algunos CEOs de poderosísimas multinacionales esto les conviene enormemente: quieren ser el Estado y privatizar la educación, la salud, la seguridad, las aduanas; disminuir los impuestos y manejar los destinos de una Nación como si fueran los de una empresa, obviando que la misión primaria del Estado, como acuerdo entre sus ciudadanos, no es el lucro sino el bienestar, o tal vez esa entelequia que denominamos “bien común”.
Mucho se habla de la presencia omnímoda del Estado en la fracasada intentona comunista de la Unión Soviética, pero éste no es un concepto novedoso: funcionaba en la Grecia Clásica y sus habitantes lo concebían como un sistema a través del cual el individuo podía expresar su pertenencia a la comunidad plenamente. Por supuesto que, al igual que con el modelo “democrático” ateniense, solamente funcionan en pequeñas comunidades como las griegas de entonces.
Aún los países líderes del cuestionable ranking de libertad económica tienen un Estado presente como regulador de las actividades entre los privados, y –con mayor o menor grado- poseen educación y salud pública, en muchos casos de excelencia.
Desde luego que podemos debatir –y es necesario hacerlo- acerca de la eficiencia del Estado, de la disminución de su burocracia; de la optimización de sus procesos y de evitar el abuso –cuando no el latrocinio- de sus recursos, pero eso no significa anularlo, porque una comunidad necesita sentir que somos un conjunto de habitantes y no de clientes.
En ello, conviene alejarse de los sistemas que ven al lucro como el único fin posible y el mayor regulador natural de la convivencia.
De hecho, si la convivencia se regulase naturalmente, no necesitaríamos leyes que nos limiten.
Sucede que en Argentina se ha realizado un abuso espurio del Estado y de sus roles y recursos.
¿Habrá posibilidades de pensar en un Estado que acompañe, pero no invada? ¿Podrá dejar de ser lo tributario una especialidad compleja en las Ciencias Económicas? ¿Seremos capaces de dejar de lado el clientelismo que irrita y sumerge en la indignidad a los más desfavorecidos?
Seguramente del debate democrático surgirá un mejor modelo de Estado, pero alentar su ausencia absoluta no debiera estar en el menú de los candidatos presidenciales, porque, aunque suene a novedoso, es una cuestión ya resuelta a favor de su presencia en países con procesos democráticos y republicanos consolidados, que cuidan el interés del conjunto, frente al ímpetu codicioso del lucro de los poderosos.





 Mario Casalla
Mario Casalla Franco Hessling Herrera
Franco Hessling Herrera Antonio Marocco
Antonio Marocco






