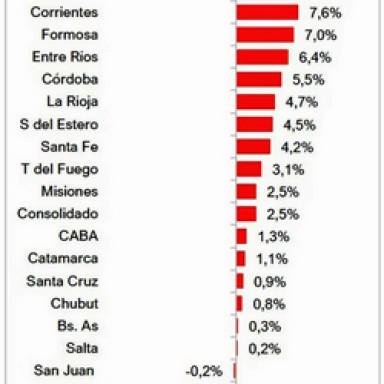Franco Hessling Herrera
Franco Hessling Herrera
Las tendencias de la educación superior van hacia el vaciamiento de contenidos y el relajamiento de las exigencias formales y teóricas en favor de saberes instrumentales, prácticos y eficientes para el mercado. La encrucijada entre la universidad como derecho y su imperativo categórico de cuestionar y reformular el mundo, no de dotarlo de mano de obra.
Hay una tendencia creciente entre las juventudes contemporáneas, abanderadas en el éxito dinerario y la gloria del consumo suntuoso aunque efímero, con respecto a los estudios de nivel superior. Cada vez con más frecuencia se cuestiona la formación universitaria, no tanto porque sea sólida, porque abra horizontes cognitivos ni porque represente modificaciones en las formas posibles de concebir el mundo. Tampoco porque su diálogo con el conocimiento científico no sea evidente, ni porque los métodos de éste se demuestren apropiados para, por ejemplo, avances biotecnológicos, medicinales, biológicos, culturales y politológicos, entre muchos otros campos.
El cuestionamiento de la juventud, a la que por estos días se identifica con el mote epocal de “generación Z”, tiene que ver con cuestiones pragmáticas de las más inmediatistas. Por esa razón, lo que empezó en el interior mismo de los imaginarios de esas juventudes se ha extendido en sus familias y hasta es razón para que tutores contemporáneos también apoyen la idea de que el paso por la universidad es cada vez menos necesario, menos suficiente y menos valioso. Emprender una carrera universitaria de grado implica tiempo, dinero y esfuerzos sin las garantías que se esperaban en otros tiempos.
Es decir, décadas atrás, contar con un título universitario podía ser visto como un honor y un logro digno de reconocimiento, pero sobretodo representaba una posibilidad de movilidad económica ascendente. Además de la formación de nivel superior, entonces, pasar por una casa de altos estudios podía verse como un trampolín para una estabilidad económica, o una providencia -según el lugar del mundo en el que se estuviese- que las generaciones familiares anteriores no habían tenido. Por eso, en las mentalidades arraigaba la posibilidad incluso de endeudarse para costear los estudios, puesto que eran vistos como una inversión, como la chance para que los hijos, nietos y demás generaciones futuras tuvieran un mejor pasar económico.
Por estos días, la saturación de profesionales con título universitario de grado, la proliferación de carreras de los más diversas y absurdas y el deterioro de ese nivel de formación en favor de sostener carreras con posgrados rentados ha causado que la vía universitaria se torne poco redituable. Si se le suprime el valor simbólico, el honor y el status, en términos estrictamente económicos no es la inversión más conveniente a menos que se recaiga en carreras tradicionales y de mucha demanda social como la medicina o la ingeniería. Aún así, no hay garantías de que ello significase necesariamente un éxito en la vida profesional que redunde en situaciones de vida holgadas. Como no existe tal garantía, la inversión para asistir a la universidad es cada vez más cuestionada.
Largas, exigentes y selectivas
Las carreras universitarias de grado son largas, exigentes y selectivas e implican perfiles con características que escasean entre la juventud actual: esfuerzo, capacidad de superar las adversidades y tolerancia y resiliencia frente al fracaso. Pero, en esos términos estrictamente económicos que venimos revisando, además implican erogaciones que no se sabe si volverán luego como réditos y están desacopladas de las demandas del mercado. Ocurre que el mercado avanza al punto tal de convertir cualquier cosa en mercancía y desconoce cualquier otro valor axiológico que no sea el afán de lucro. La ciencia, la educación y las universidades preceden a esa mentalidad y no están para servirla sino para cuestionarla, problematizarla, reflexionarla y, si acaso hace falta, superarla.
Pero, puesto en esos términos, la universidad volvería a ser refugio de privilegiados que tienen el tiempo y el dinero necesarios para afrontar una formación densa y crítica, no abocada a granjearse un mejor futuro económico sino a pensar y repensar el mundo, sea desde las ciencias de la salud, desde la filosofía, desde la ingeniería o desde las ciencias contables. Entonces, en ese intersticio entre lo que la universidad significó a lo largo de la historia para el conocimiento de la humanidad y lo que valió como institución socioeconómica para el ascenso social al popularizarse como derecho, por estos días las casas de altos estudios se encuentran en esa encrucijada a la que sólo parece haber una escapatoria, tan de moda en la política, asociarse con el mercado en PPP, es decir, proyectos público-privados. Cuanto menos en su mentalidad, pues los estudiantes y sus familias exigen que el esfuerzo valga la pena y si puede ser rápido, mejor todavía. Hay que atender lo que pide el mercado.
Este año, por ejemplo, fue novedad el egreso de los primeros ingenieros que hace cuatro años empezaron a cursar sus estudios en Hereford, Gran Bretaña, con un nuevo modelo de educación superior, más dinámico, sin tanta lectura, con mucha práctica y en asociación con compañías que directamente los contrataron al obtener sus títulos. Porque, en honor a la verdad, ellos ya venían trabajando solapadamente -haciendo “prácticas profesionales”- en esas mismas empresas. El “New Model Institute for Technology and Engineering (NMITE)” de Hereford se ha presentado como una nueva lógica pedagógica donde no hay que dedicar tantas horas al estudio formal, a la escritura de proyectos y presentaciones, al cálculo y escudriñamiento de lógicas matemáticas ni a la defensa de ideas propias o de otros pensadores. Se trata, al contrario, de adquirir rápido y efectivamente los saberes prácticos de la ingeniería.
¿Usted le confiaría la construcción de un edificio a un egresado del NMITE que no conoce en profundidad fundamentos algebraicos y principios del análisis matemático? Por qué no, la ingeniería, evidentemente, es un campo de conocimiento que bien puede instrumentalizarse y sistematizarse a través de proto-ingenieros que si bien no conocen las raíces del pensamiento lógico que permite resolver problemas ingenieriles, internalizan mecánicas para hacerlo, de modo automático y eficiente. Es la humanización del machine learning, estúpido. Maravilloso y efectivo para las urgencias de la generación Z y del mercado, todos felices. ¿Puede esperarse lo mismo de saberes como la medicina, la biología, la filosofía, la arquitectura o las ciencias jurídicas? Supongamos que sí, al menos en un nivel instrumental. Entonces, ¿en manos de quiénes quedarían las reflexiones hondas que permiten transformar el mundo y no sólo interpretarlo en sus manifestaciones evidentes para operar dentro de él de modo automático? Lo que usted diga, señora IA, lo que usted diga.


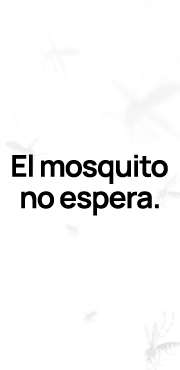

 Antonio Marocco
Antonio Marocco Franco Hessling Herrera
Franco Hessling Herrera