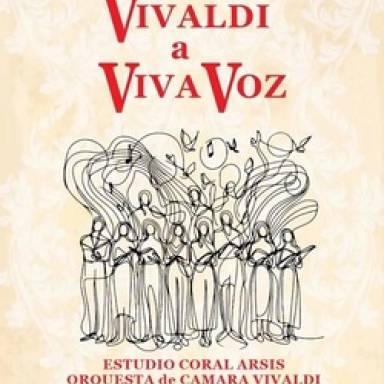Josefina Medrano
Josefina Medrano
Hace unas semanas escribí una columna sobre los síntomas silenciosos que no vemos en referencia a algunos trastornos de la salud mental. Comparaba la urgencia de consulta frente a una fiebre o una fractura, un dolor de pecho o una conjuntivitis y la demora que existe frente la identificación de los síntomas referentes al estado mental.
Sería como decir “si un adolescente se fractura, corre urgencias. Si se quiebra por dentro, nadie lo ve.” Síntomas que no percibimos o de hacerlo los minimizamos no tomando conductas, y por el motivo que fuere, demoramos el asesoramiento con un profesional.
En otra columna escribí sobre la ansiedad. “Ansiedad conocerte para reconocerte”, el más común de los trastornos mentales según las Organización Mundial del Salud, con casi 301 millones de personas afectadas y la falta de respuesta oportuna por parte del sistema.
Alguien podría preguntarme por ahí por que escribo sobre estos temas que parecieran más de índole relacionados a la psicología, pero lo que persigo con esto es poner en “discusión “y a la vista este costado invisible para el sistema sanitario y la sociedad en general. Donde la salud mental ha sido relegada al ámbito privado, asociada a la estigmatización de la persona o al silencio en otros casos, y muy pocas veces ocupó un lugar de importancia en las políticas públicas o de la agenda social.
El aumento del trastorno de ansiedad, la depresión, el consumo problemático de distintas sustancias como también el suicidio juvenil -y hay que decirlo, aunque duela–, dejan en evidencia que el bienestar de la salud emocional no puede seguir en un segundo plano y amerita visibilizarse y trabajarse por todos aquellos que somos parte, tanto del sistema de salud como de la sociedad independientemente del lugar que ocupemos.
A modo de figurar la gravedad y urgencia del tema, veamos algunos números reales sobre lo que más nos cuesta hablar y abordar. Diría yo, casi un tema prohibido de conversación en las familias, las escuelas y la sociedad en general, por temor, desconocimiento o fantasmas de que esto se contagie. El suicidio.
En Argentina, el suicidio ya es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 y 29 años. Entre abril de 2023 y abril de 2025 se notificaron 15.807 intentos de suicidio, un promedio de 22 episodios por día; de esa cifra, un 30 % son jóvenes de 15 a 29 años. En Salta, la situación es particularmente grave: la tasa de suicidios en adolescentes de 15-19 años era de ~36,6 por cada 100.000 habitantes, frente a ~9,7 en la Nación para el año 2020. Los números son alarmantes y no se está teniendo en cuenta el subregistro que existente con esta problemática.
En nuestra provincia, las consultas por estrés y ansiedad crecieron un ~60% en 2024 frente a 2023 y en la Argentina en general, se advierte que los problemas de salud mental -ansiedad, depresión, ideación suicida-, han aumentado sustancialmente en adolescentes y jóvenes, y el consumo de psicofármacos aumentó 4 veces más que el de medicamentos en general a partir de la pandemia. Los ansiolíticos y antidepresivos se convirtieron en respuestas rápidas a un malestar que no siempre encuentra escucha ni espacio.
Los adolescentes y jóvenes cargan hoy con una presión emocional inédita. La hiperexposición en redes, la incertidumbre del futuro, la falta de espacios de pertenencia, el derrumbe de la institución de la familia y la soledad digital, son parte de una tormenta perfecta que golpea sin distinción de clases. encontrándolos perdidos en medio de un mundo que los avasalla y sin contención a su alcance.
Y es aquí donde creo que cabe la pregunta ¿estamos como sociedad en general dando resolución oportuna a estos temas? Seguramente que no, pero mientras esperamos respuestas estructurales basadas en políticas públicas ciertamente implementadas, hay mucho que podemos ir haciendo. Trabajar el entorno. Familia, amigos, docentes, compañeros de trabajo o estudio. Son quienes pueden detectar las primeras señales —el aislamiento, los cambios bruscos de ánimo, la falta de interés— y ofrecer la contención que muchas veces salva una vida si de suicido hablamos.
Dado lo profundo del asunto, deberíamos hablar de salud mental como deuda social y no únicamente como un déficit relacionado exclusivamente a la asistencia sanitaria. Asistencia que debe comenzar por reconocer que el bienestar emocional es tan esencial como el físico. Implica reconocer que las condiciones para el bienestar psicológico no dependen solo de la biología y del esfuerzo individual, y que se relacionan profundamente con la pobreza, el desempleo, la violencia, la exclusión y la falta de redes de contención. Es decir, con los determinantes sociales de la salud.
¡La salud mental no puede seguir esperando turno! Hoy nos interpela como comunidad. No alcanza con más psicólogos o psiquiatras: hacen falta políticas integrales que aborden la prevención desde la infancia, la escuela, el trabajo y los medios de comunicación. Sistemas de salud que den respuesta en tiempo y forma a las demandas de una sociedad que día a día grita en silencio por ayuda y contención por estos temas. Reconocer la salud mental como una deuda social y un derecho de las personas es el primer paso para comenzar a saldarla.


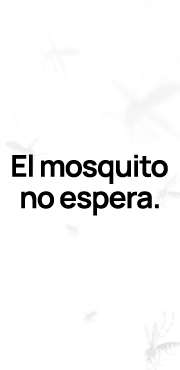

 Antonio Marocco
Antonio Marocco Franco Hessling Herrera
Franco Hessling Herrera