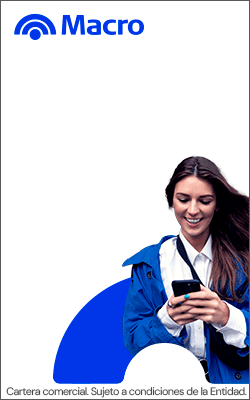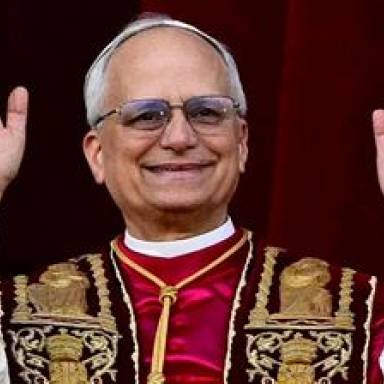Franco Hessling Herrera
Franco Hessling Herrera
Los estudios abocados al tema en los últimos 30 años coinciden en que potenciando el bienestar de los trabajadores -por ejemplo con más libertad para organizar su tiempo- se logran mejores resultados. Ocurre que a los explotadores no les interesa sólo ganar cada vez más sino también perpetuar su dominación.
Hace algunas décadas un estudio revolucionó los planteos acerca de la organización del trabajo en el costado occidental del mundo. Ese trabajo tenía la particularidad de que aquello que sugería no servía únicamente para optimizar los modos de producción o únicamente para potenciar la calidad de vida de los trabajadores, sino que, al mismo tiempo, era útil para ambas cosas.
Una propuesta que iba en ambas direcciones de la dialéctica que había surcado la segunda revolución industrial: la tensión entre capital y trabajo que tan magníficamente resumió Benjamin Coriat en alguna de sus investigaciones. Esa tensión había dado lugar al taylorismo, al fordismo y al toyotismo, soluciones que siempre favorecían al elemento más poderoso de esa dialéctica, al capital.
Aquel estudio disruptivo se publicó como libro bajo el título “La metamorfosis del trabajo” y estuvo a cargo de un francés tan lúcido como Sartre, de quien fue un discípulo cercano, aunque menos citado que el padre del existencialismo: André Gorz. Aquel trabajo fue editado por primera vez en 1991 y durante años se tradujo a varios idiomas. Si bien su planteo recogía experiencias ya ocurridas o consignas ya conocidas -como la jornada laboral de 6 horas por la que se peleaba en Alemania y se había implementado en la fábrica Kellogg’s en Suecia en la década del 30-, en el fondo daba una perspectiva completamente original. El estudio de Gorz aportaba soluciones de “win-win”, todos ganan, en tanto que se ocupaba de demostrar que en aquellos sitios donde se habían implementado reducciones de horarios laborales se habían logrado, al mismo tiempo, mejorar los rendimientos y la productividad.
No se trataba meramente de la cuestión de la jornada laboral, puesto que ello no tenía nada de original a principios de los 90. Los mártires de Chicago que dieron lugar a lo que hoy se conmemora como el Día Internacional del Trabajador, los 1 de mayo, enarbolaban ya la famosísima consigna “8-8-8”, estudiada en nuestro país por historiadores que han investigado el sindicalismo vernáculo como Hernán Camarero, Fabián Bosoer y Santiago Senén-González. Esa consigna bregaba por 8 horas de descanso, 8 horas de ocio y [sólo] 8 horas de trabajo. Lo innovador en el planteo de Gorz era tanto la demostración de que la productividad podía mantenerse y hasta mejorarse con menos horas de trabajo, algo que iba más allá de los réditos sindicales para los trabajadores, como también su hipótesis: que el trabajo podía ser reorganizado completamente, ya no como jornadas ni días, sino como bolsas de horas que cada trabajador, en acuerdo con su patrón y con sus compañeros, podría ordenar a su antojo. Dada la evidencia -menos horas de trabajo, más productividad-, Gorz se atrevió a sugerir que, entonces, a más libertad para organizar las horas de trabajo, mayores beneficios en el rendimiento, ergo, una más eficiente “plusvalía relativa”, en palabras de Marx.
Entonces, decía Gorz, si cada quien debe cumplir, por ejemplo, 900 horas anuales de trabajo, sería un derecho a conquistar por el trabajo y una apuesta por la plusvalía relativa del capital que esas horas se puedan organizar con cierta libertad. Ello, fantaseaba el filósofo francés, llevaría a que algún año, si uno quisiera y se organizara con sus compañeros, pudiera estar 4 meses seguidos sin trabajar ni un minuto y 8 meses trabajando a lomo partido -los coloquialismos no le pertenecen al buen Gorz-.
Entonces, ¿por qué nunca se baraja esa clase de opciones si podría ser rentable incluso para los dueños de empresas e industrias? El capital no sólo necesita saldos favorables, también necesita que el trabajo -los trabajadores- se mantenga inerme, inocuo y sin ánimos ni recursos para encarar un proyecto de vida colectivo que se atreva a intentar subvertir el orden existente de explotación laboral. Por eso, a veces, el capital está dispuesto a perder un poco, siempre que el trabajo pierda más y se mantenga subordinado y anuente, sin chances de insurrección.
Esta semana se conoció una investigación en la encumbrada revista científica Nature Human Behaviour encarado por expertos sociales de Boston y Dublin. El trabajo recogió datos de seis países: Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, Irlanda y Nueva Zelanda. Encuestaron a 2896 empleados de 141 compañías y el título del artículo es suficientemente explícito sobre sus hallazgos: “La reducción del tiempo de trabajo mediante una semana laboral de 4 días mejora el bienestar de los trabajadores”. Hay que aclarar que las semanas laborales de 4 días que se estudiaron no implicaron menor remuneración, pero tampoco menos cantidad de horas. Las empresas que implementaron esa modalidad lo hicieron por iniciativa propia tras la pandemia. En declaraciones a la prensa, el sociólogo Wen Fan apuntó que el 90% de las empresas que formaron parte del estudio decidió continuar con la modalidad de 4 días laborables por semana después de concluido el ensayo, lo que demuestra que las ganancias no se vieron afectadas.
Resuena, otra vez, el interrogante tras exponer la propuesta de Gorz. ¿Por qué nos hacen creer que es delirante una semana de 4 días de trabajo si podría incluso representar mayores ganancias para las empresas? Quizá sea porque con tiempo libre de mayor calidad, como diría ya el francés, las personas podrían cultivar más actividades culturales, encarar más proyectos sociales e incluso abocarse con mayor compromiso al activismo político, a las relaciones comunitarias. Ocurre, aunque le pese a los herederos de Alfred Marshall, Milton Friedman y Gary Becker -entre los que se suscribe Javier Gerardo Milei- que la economía no es una ciencia matemática, de hecho, es una ciencia tan social que convendría nunca haberla escindido de su epíteto de origen: “economía política”. Nos quieren tristes, atomizados, desmovilizados y sin ánimos de querer cambiar el status-quo colectivo. Nos quieren conformar con “éxitos” individuales. No se trata de rentabilidad ni de crecimiento económico, se trata de dominación. La economía no son sólo cuentas, ni números.



 Por Franco Hessling Herrera
Por Franco Hessling Herrera Por Natalia Aguiar
Por Natalia Aguiar Por Mario Casalla
Por Mario Casalla Por Antonio Marocco
Por Antonio Marocco