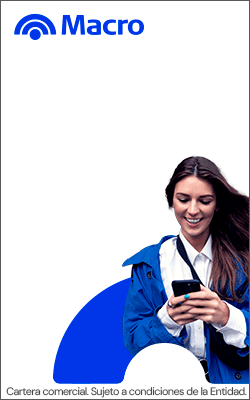Mario Casalla
Mario Casalla
(Especial para Punto Uno)
Cuando estas líneas estén en sus manos, amigo lector, se habrá cerrado la semana de la independencia nacional, la fecha precisa del nacimiento de nuestra nacionalidad. Aunque recordemos que el acta dice expresamente que se declaraba la independencia de “las provincias unidas en Sudamérica” y no todavía de la República Argentina.
Hubo luego un segundo y no menos importante paso, esa independencia política (declarada en 1816) fue seguida por la independencia económica (proclamada por Perón el 9 de julio de 1947, en la misma ciudad de Tucumán). O sea que la de 1816 fue en realidad el inicio de una voluntad política que allí se puso en marcha y no su final.
Esta voluntad requiere ser completada, atreviéndonos también a proclamar –cuando antes- nuestra vocación de “independencia cultural”, sin la cual ese ciclo seguirá inconcluso. Más aún, sin la expresa decisión por una auténtica liberación cultural, las otras dos formas de independencia (la política y la económica) siempre correrán peligros o retrocesos.
Voluntad de ser
De esto esencialmente se trata. Tomemos por caso la independencia política de 1816. Es un hecho histórico que prueba muy bien como no todo ocurre cuando están dadas las tan mentadas “condiciones objetivas”.
Si sólo contasen éstas, no era 1816 un año demasiado propicio para enfrentarse a España y declarar nuestra independencia. El ocaso definitivo de Napoleón en Europa preludiaba la Santa Alianza y la consecuente restauración de las monarquías europeas, entre ellas la española. Fernando VII volvía a tener las manos libres para encargarse de sus rebeldes colonias americanas y aquí eso ya causaba sus efectos.
Las revoluciones americanas estaban jaqueadas en casi todos lados. Nuestro Ejército del Norte había sido derrotado en la batalla de Sipe-Sipe y retrocedía a los tumbos (noviembre de 1815). Debilitado, desmoralizado y mal conducido por Rondeau, muchos de sus hombres serán vistos en las calles por los congresales que iban llegando a Tucumán.
Esa frontera norte quedaba así prácticamente desguarnecida y dependía de la valentía de Güemes y sus milicias, que todavía resistían. En el Litoral las cosas no iban mejor. Allí la amenaza portuguesa crecía día a día. Desde la Revolución de Mayo (cinco años antes), hasta la reunión del Congreso de Tucumán, el país había visto desfilar seis efímeros gobiernos nacionales, cuatro golpes de estado y revoluciones varias, así como numerosos motines y conspiraciones militares y civiles. Todo el interior clamaba contra Buenos Aires y éste vacilaba entre conducir el país o replegarse sobre sí mismo y gozar de la bondad económica que le brindaba el puerto y el comercio con los ingleses (nueva potencia emergente).
Sin embargo, el país tuvo un resto de sensatez y apostó por ser libre y unido. Otro tanto ocurrió en 1947 cuando el entonces presidente Juan D. Perón se atrevió a proclamar la independencia económica. Lo hizo al año siguiente de haber asumido: con el partido militar –de dónde provenía- que ya lo miraba con recelo; que había ganado su primera elección por escaso número de sufragios y contra toda la oposición unida (la “Unión Democrática”); todavía sin partido político propio y con el Laborismo (que le había prestado su sello electoral en el ‘46) ya en contra. No era nada fácil, en realidad lo que sí tenía era un nuevo proyecto de país y una comprensión clara del difícil mundo que se avecinaba.
Eso pone en marcha la voluntad de tener un proyecto, algo que en estos días se nota tanto o más con el gobierno de los hermanos Milei a cargo de un Ejecutivo cada día más autocrático y sordo a los reclamos de interior del país, el Poder Legislativo prácticamente paralizado y un Poder Judicial que poco tiene que ver con la idea misma de Justicia.
Pero retomemos directamente la idea de la independencia cultural. Tema que también está hoy a contracorriente con este anarco liberalismo en el gobierno, pero seguramente con oportunidades favorables, como tantas otras veces ha ocurrido en nuestra historia.
El concepto de “independencia cultural” requiere para ser (y sostenerse) del concepto de liberación. Igual que el banquito que suelen usar los amantes de la pesca, se apoya en tres patas, las mínimas para no caerse.
En primer lugar, advirtamos que la independencia cultural –correctamente pensada- “abre mundo”, y por tanto, lejos de encerrarnos en un “yo” folklórico e inútil, nos universaliza. Pero no se trata ahora de una universalidad imperial, ni globalizadora, sino de un tipo muy distinto. Para pensarla hemos propuesto –hace ya muchos años y a comienzos de lo que se denominó Filosofía de la Liberación, en los años ’70 del siglo pasado- la categoría de “Universal Situado”.
En segundo lugar, la independencia cultural, pensada en términos éticos y políticos, supone un creciente proceso de integración que nos obliga a repensar el concepto clásico de soberanía, piedra basal sobre el cual se organiza un cierto orden internacional. En función de esto, hemos propuesto el concepto de “soberanía ampliada”, a partir del cual es posible concebir esos procesos de creciente integración y universalización, no como pérdida de libertad sino como su enriquecimiento y realización efectiva.
Finalmente, una postura auténticamente liberadora, supone la recuperación de la narratividad y la reconstitución de un sujeto social capaz de protagonizar los procesos anteriormente descriptos. Por supuesto que no se tratará ya aquí del sujeto europeo moderno (imperial y dominador), ni tampoco de los relatos encubridores y abstractos detrás de los cuáles aquel sujeto ocultó (o justificó) el presente que hoy nos amenaza a escala global. Se trata de cosas muy diferentes. Porque sin memoria y sin comunidad, lo que se cancela es la política misma. Es decir, la forma como los hombres y los pueblos pueden hacer algo, con lo que han hecho de ellos. Y cancelada la política, lo que manda es esta suerte de reino de la economía y del mercado cuyas consecuencias letales son cada vez más evidentes (no ya sólo para los países denominados periféricos, sino también para los supuestamente centrales). Ninguneo generalizado del cual nadie (sensato) puede esperar nada (bueno).
Por eso, pensar y atreverse a proclamar la independencia cultural presupone no enredarse en los hilos de las dos principales tendencias ideológicas que hoy se ofrecen como sustitutos de aquélla modernidad (bajo el nombre harto confuso de “posmodernidad”).
De un lado lo que denominamos las “ilusiones neomodernas”, propuestas o escuelas diferentes, pero que coinciden básicamente en rescatar -de sí misma- el núcleo de aquella racionalidad europeo moderna, como si se tratara de una promesa todavía incumplida de libertad y progreso. Una suerte de “buena modernidad”, en resguardo de lo que genéricamente denuncian como irracionalismos. Y por otro lado lo que podríamos denominar (genérica y provisoriamente) como “las éticas light, posmodernas”.
Estas parecerían asumir la crisis terminal de la razón europea moderna, pero se trata de una asunción fallida y tan peligrosa (para nosotros) como la ilusión que genera su opuesto. Aquí advertimos un peligroso encierro en el horizonte de esa crisis. Una suerte de “goce cínico”, cuyo porvenir no es tampoco demasiado halagüeño (ni para el sujeto individual, ni para el colectivo).
Acaso sea más explicable en el seno de la propia sociedad europea contemporánea, pero su adopción transatlántica nos aleja y en mucho de nuestra propia situacionalidad y necesidades. Mucho más cuando nos atrevemos a hablar de “independencia cultural”, tema maldito si se lo piensa desde cualquiera de las dos tendencias anteriores.
Para contribuir a hacerlo de otra manera, nos permitimos acercarle este sintético aporte, amigo lector.



 Por Franco Hessling Herrera
Por Franco Hessling Herrera Por Natalia Aguiar
Por Natalia Aguiar Por Mario Casalla
Por Mario Casalla Por Antonio Marocco
Por Antonio Marocco