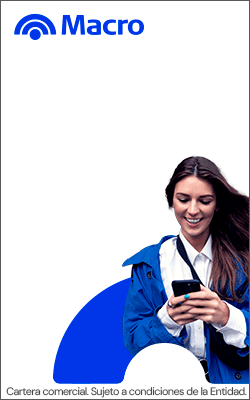Por Roberto Dib Ashur (*)
El orden mundial nacido tras la Segunda Guerra Mundial está siendo desplazado por un escenario fragmentado, competitivo y tecnológico, donde la fuerza prevalece sobre el consenso. Estados Unidos se repliega, China avanza con una lógica de reemplazo sistémico, y Europa aparece debilitada. En este contexto, la democracia liberal enfrenta una crisis de legitimidad y polarización.
La historia de las relaciones internacionales suele avanzar en ciclos largos de estabilidad, hegemonía y eventual transformación. El orden global nacido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en la hegemonía estadounidense, las instituciones multilaterales y la liberalización progresiva de mercados, ha entrado en una fase terminal, nos enfrentamos no a una mera reconfiguración de alianzas, sino a un cambio estructural.
Durante décadas, el paradigma dominante fue el de la globalización: una promesa de prosperidad compartida, integración comercial, expansión del estado de derecho y difusión de valores democráticos. Esta visión se consolidó tras el colapso de la Unión Soviética, en lo que Francis Fukuyama denominó “el fin de la historia”. Sin embargo, ese relato hegemónico ha sido cuestionado (no sólo por potencias emergentes como China o India, sino también desde el corazón del propio Occidente). El auge del nacionalismo económico, el repliegue estratégico de Estados Unidos y la fatiga democrática en Europa son síntomas de un nuevo ciclo de competencia y fragmentación global.
El mundo que se perfila en el siglo XXI se asemeja más al orden previo a la Primera Guerra Mundial (fragmentado, competitivo y multipolar) que al que rigió durante la segunda mitad del siglo XX. En este nuevo tablero geopolítico, la lógica de las esferas de influencia se impone sobre la universalidad de las normas.
Estados Unidos, aún siendo la primera potencia global, ha modificado su doctrina estratégica. Ya no se presenta como el garante del orden internacional liberal, sino como una nación que prioriza sus intereses internos y redefine sus compromisos exteriores.
China encarna la alternativa más clara a ese orden liberal. Su proyecto no es integrarse al sistema occidental, sino transformarlo. Se ha expandido por Asia, África y América Latina, no sólo en términos comerciales, sino también mediante financiamiento, infraestructura y presencia cultural. Rusia, por su parte, asume el papel de potencia disruptiva, como se evidencia en su intervención militar en Ucrania y en la erosión de los equilibrios regionales en Europa del Este.
Frente a este nuevo escenario, Europa aparece debilitada. La región parece estar como atrapada en una “decadencia confortable”: mantiene instituciones robustas, pero carece de un proyecto político, defensivo y económico que le permita actuar como un actor global coherente. El desbalance es evidente: con apenas el 7% de la población mundial, Europa representa el 15% del PIB global, pero concentra el 55% del gasto social mundial. Esta ecuación, sostenida sobre una base demográfica envejecida y una productividad estancada, se torna insostenible.
La nueva forma de poder
Uno de los rasgos distintivos del nuevo orden mundial es que el poder ya no se construye exclusivamente en términos militares o económicos. El futuro estará determinado por quienes dominen la revolución tecnológica: inteligencia artificial, biotecnología, semiconductores y energía. Estas tecnologías no sólo transforman la economía, sino que redefinen el concepto mismo de soberanía.
La inteligencia artificial (IA) representa una disrupción sin precedentes. A diferencia de revoluciones anteriores, que ampliaban las capacidades humanas, esta apunta a sustituirlas. La IA toma decisiones autónomas, interpreta datos a velocidades inalcanzables para la mente humana y, en algunos casos, ya se integra a sistemas militares. La gobernanza de estas tecnologías se convierte, entonces, en un desafío político y ético fundamental.
La crisis de la democracia liberal
El nuevo orden no sólo desafía los equilibrios geopolíticos, sino también los principios sobre los cuales se ha sostenido el modelo democrático occidental. La polarización política, la desinformación digital y la pérdida de legitimidad de las instituciones han debilitado la credibilidad de los sistemas democráticos, incluso dentro del propio Occidente.
Avanza una lógica de confrontación política permanente, en la que ya no se compite por ideas, sino que se intenta aniquilar al adversario. Esta cultura política erosiona la posibilidad misma de construir consensos, daña la convivencia y bloquea las reformas estructurales. “La política nunca fue tan necesaria como hoy, pero nunca tuvo liderazgos tan débiles”.
¿Cómo queda América Latina en este nuevo orden?
En este escenario, América Latina aparece como un actor rezagado, sin peso estratégico real. Estados Unidos no tiene una política definida hacia la región, y Europa ha disminuido significativamente su influencia. La región enfrenta sus propias debilidades: baja productividad, desigualdad estructural, institucionalidad frágil y sistemas políticos polarizados.
Argentina, en particular es un ejemplo paradigmático de país con potencial, pero bloqueado por su crisis de gobernabilidad. El diagnóstico es claro: no hay desarrollo posible sin orden político, sin acuerdos básicos, sin un horizonte de previsibilidad.
E acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur emerge como una oportunidad estratégica para reafirmar valores compartidos, fortalecer vínculos transatlánticos y reinsertar a América del Sur en las principales cadenas de valor globales. Este pacto une a dos bloques que, en conjunto, representan una población de aproximadamente 1.000 millones de personas y un PIB combinado que supera los 20 billones de dólares (el 20% del mundo), en un contexto donde la población mundial ha alcanzado los 8.090 millones de personas para el año 2024 y el PIB global se estima en alrededor de 103 billones de dólares.
No se trata meramente de un tratado comercial, sino de una herramienta geoeconómica y diplomática que puede ayudar a las economías del Mercosur —especialmente a Argentina— a recuperar previsibilidad, atraer inversiones y generar capacidades productivas modernas en sectores clave.
Para América Latina la propuesta de una “revolución de la normalidad” implica precisamente eso: recuperar las condiciones mínimas de institucionalidad, diálogo y responsabilidad política. Más que ideologías, Argentina necesita reglas claras, consensos estables y conducción estratégica. Solo así podrá insertarse en un mundo donde las potencias compiten no sólo por recursos, sino también por influencia, tecnologías y modelos sociales.
Entonces el mundo se redefine bajo coordenadas nuevas: la fuerza reemplaza al consenso, la tecnología reconfigura el poder, y la política se vuelve indispensable. En este contexto, los países que prosperen no serán necesariamente los más ricos, sino los más viables: aquellos que puedan construir instituciones sólidas, liderazgos prudentes y culturas políticas orientadas al diálogo.
(*) Ministro de Economía de la Provincia de Salta



 Por Franco Hessling Herrera
Por Franco Hessling Herrera Por Natalia Aguiar
Por Natalia Aguiar Por Mario Casalla
Por Mario Casalla Por Antonio Marocco
Por Antonio Marocco