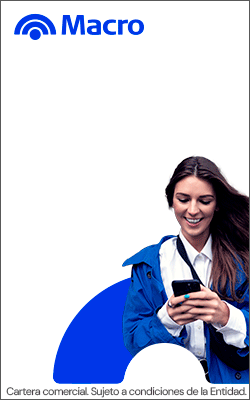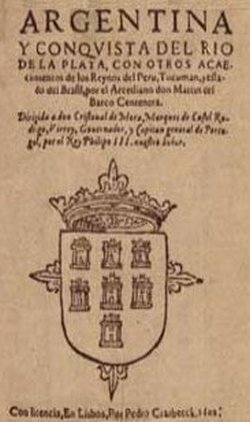 Por Mario Casalla
Por Mario Casalla
En estos días tan especiales, en los cuales términos como patria, nación, república, libertad, están en pleno uso (y acaso, abuso) por parte de las fuerzas políticas que en pocos días dirimirán una elección presidencial, vale la pena que reparemos en el significante “Argentina”.
Ambiguo por excelencia, cuando se intenta transitar ese camino asoma como primera la huella del desencanto que llega a nosotros, modificada pero todavía fresca. Buenos Aires, junio de 1537. No hay todavía literatura argentina, no hay propiamente “Argentina”. El que escribe es otro. Gentilhombre de la Corte de Carlos V, Don Pedro de Mendoza dice: "os dejo por hijo (se refiere a Ayolas, su lugarteniente) ...no me olvidéis... me voy con seis o siete llagas en el cuerpo, cuatro en la cabeza y otra en la mano que no me deja escribir ni aún firmar".
Pero firmó y se fue a morir en altamar, lejos de aquél infierno que había fundado con el nombre (siempre equivocado y equívoco) de Santa María del Buen Aire, junto al riachuelo de los navíos, que cinco siglos después Borges llamaría piadosamente "de sueñera y de barro". Sólo se llevó lo que trajo puesto: su incurable sífilis.
No estaba allí el "palo santo" (guayacán) milagroso del que Frascator hablaba en Europa; tampoco esas fabulosas "sierras de plata", que el enloquecido Jerónimo Romero pregonaba como ciertas; ni indios servidores que celebraran su llegada como dioses, ni naturaleza generosa, ni alimentos abundantes. Nada, a no ser el desencanto, lo cual no es poca cosa.
A los que se quedaron, no les fue mejor. Hubo hasta antropofagia, y no precisamente ritual. Al poco tiempo despoblaron todo (1541), dejando sólo dos cruces de madera que miraban hacia Asunción del Paraguay. Inútil, tan inútil como haber llegado. Esto era el sur del Sur (otra vez palabras que se repiten, que hay que aclarar). Al segundo fundador, Don Juan de Garay, no le resultó fácil encontrar gente que lo quisiese acompañar al Plata (1580), la fama del lugar era siniestra. Ni buenos aires, ni sierras de plata.
Nada, a no ser esa extensión bárbara y sin límites que cuatro siglos después lo seguiría inquietando a Sarmiento ("El mal que aqueja a la República Argentina es su extensión..."). Res extensa (y no cogitans), cartesianismo al revés operando como principio; el desencanto en lugar de la duda metódica.
Huella persistente a todos los ulteriores optimismos; amenaza permanente de lo que falta y es necesario que así sea. Necesidad de inventar permanentemente. Tango feroz cuyo centro inextirpable es la angustia. Al desencanto le siguió la ambigüedad del nombre propio. Aquí también la que habla es la voz del otro. Y el equívoco se amplifica: terminamos llamándonos por lo que no hay: plata, argentum, argentina.
El origen, se sabe, fue ese largo poema-relato de Martín del Barco Centenera: “Argentina y la conquista del Río de la Plata”, tan insoportable para críticos como para sufridos lectores. Cura, jugador, borracho, mujeriego, acompañó a Garay en la segunda fundación, fue Comisario de la Inquisición en Cochabamba y terminó en Europa como casi todos: desencantado y con un libro inédito bajo el brazo; lo tituló, “Desengaño del mundo”.
El nombre que nos inventó (argentina), fue usado más bien como adjetivo que como sustantivo y tendrían que pasar 300 años antes que se echara mano a él para designar oficialmente al país (1860, presidencia de Derqui).
Pero ese nombre no fue tampoco demasiado original, el signo había dejado ya sus huellas por Europa: siglos atrás se llamaba Argentina la pequeña villa sobre el río Drina (en la ex Yugoeslavia) que hoy conocemos como Czyvisky. Hay y hubo además varias Argentina en los departamentos franceses de Dordogne, Savoie y Deux-Sevres; finalmente, se llamaba Argentina la ciudad de Estrasburgo, capital de Alsacia, en el siglo IX. La originalidad del cura extremeño fue convocarnos desde la falta, llamarnos desde lo que no había (plata): peculiar uso del lenguaje que dejará su marca en la escritura. Acaso por esto, luego hubo que inventarse una tarea (no un "ser") que se correspondiese con el nombre. Algo que obturase provisoriamente la falta, o la valorizase.
Nuestro Leopoldo Marechal recordará en su poema La Patria (1960) : "El nombre de tu Patria viene de argentum. Mira/ que al recibir un nombre se recibe un destino! En su noble metal simbólico la plata/ es el noble reflejo del oro principal./ Hazte de plata y espejea el oro/ que se da en las altura/ y verdaderamente serás un argentino”.
Pesada tarea si la hay. Llamar al "ser" desde la nada ,convocar desde la ausencia (“postmoderna”, antes que moderna).
Cuando siglos más tarde, Carlos Fuentes repita burlonamente que "los argentinos descienden de los barcos", sin saberlo pondrá el acento en el ojo del demonio. Conjurarlo será una tarea argentina por excelencia. Fuimos lo que no éramos (plata), y lo que podemos ser es una posibilidad (encontrar “oro"). De aquí que nuestra historia sea la de un desencanto (para el otro) y la de una invención (para nosotros). No hay, en este sur del Sur, una identidad perdida que rescatar, como en muchos lugares del resto de América Latina (México y Perú, por caso), o en la misma Europa (plagada de ruinas eternas).
Y para colmo de males, nuestros hermanos latinoamericanos nos miran con recelo, somos demasiado "blancos"; y los europeos con sospecha, somos todavía un poco "negros". En esa mirada del otro, fuimos construyendo nuestra conflictiva, discutida e inacabada "identidad".
Las huellas próximas
“...parecen dos sociedades distintas, dos pueblos extraños uno de otro", decía el viejo Sarmiento. "No son dos partidos, son dos países...", le retrucaba Alberdi. Es que con los años, aquélla huella remota del desencanto, es acompañada por otra más próxima que igualmente nos marca: la fractura interna. Comenzó por ser una fractura física y terminó consolidándose como grieta cultural.
Esto que acabó por llamarse República Argentina en 1860, es en realidad el colector final, la frágil (y ambigua) "unidad nacional", de una fractura inicial en dos países: el de la montaña y el de la llanura. Cada uno de ellos originado en una corriente colonizadora distinta: el país de la llanura, en aquélla que tuvo sus polos de atracción en las ciudades de Asunción del Paraguay y Buenos Aires y que se organizó -como una especie de circuito cerrado- sobre las corrientes fluviales del sistema del río de la Plata.
Es la tierra del desencanto de Mendoza y de Garay y la que, al poco tiempo, terminaría por dar la impronta ("nacional") al resto del inmenso país. El país de la montaña nació, en cambio, en la corriente colonizadora que tuvo su origen en Lima y que penetró en la actual Argentina a través de Jujuy y Salta (por el norte) y los Andes (Mendoza) por el centro.
Aquí también el desencanto se repitió: no sólo faltaba el anhelado metal, sino también la riqueza cultural del incario. Tribus guerreras harían perder sus impulsos en comarcas desérticas y -cerrándose también sobre sí misma- esta corriente culminará en la fundación de dos ciudades claves: Córdoba (1573) y San Luis (1596). Estas dos, conjuntamente con las provincias cuyanas (Mendoza y San Juan), serán las fronteras de un "país" con otro.
De un lado el país de la montaña: hecho de piedra, de alturas insondables, de desiertos vastísimos; mediterráneo, ligado por ello al viejo Perú y con una cierta historia anterior propia. Del otro, el país de la llanura: de la tierra fértil, de la libertad aérea, del paisaje monótono y casi sin historia. Portuario, con eje en Buenos Aires y que, a pesar de considerar al resto como su "interior", irremediablemente mirará hacia afuera (Europa, los EEUU).
Miradas divergentes, recelosas. Intereses divergentes. Culturas divergentes. Se pondrán relativamente de acuerdo para proclamar el primer grito de libertad criolla (1810), pero la equivocidad no tardará en crecer y consolidarse. Texto firmado en tinta limón, guerrearán medio siglo entre sí para terminar -luego de un período de máxima tensión, entre 1853 y 1860, con la provincia de Buenos Aires literalmente escindida. en la frágil "pax romana" que la ciudad-puerto le impone al resto. Nacen la República y el Estado nacional argentino.
De esto hace poco mas de cien años. Un segundo, tan corto pero tan intenso que las huellas siguen visibles a pesar de los mejores esfuerzos por disimularlo. Grieta persistente -superado lo anecdótico y lo geográfico- subsistirá aún en medio de aluviones externos y migraciones internas.
Desligada poco a poco de su soporte físico, la huella de la fractura se posará cómodamente en nuestro contexto cultural: atravesando textos, produciendo literaturas, ocultándose cuando es conveniente y explicitándose a veces; avivando polémicas y a veces clausurándolas. Pero activa siempre. Por eso es falso -en un imaginario balance totalizador- advertirla sólo como pura negatividad, o como cuenta a saldar. Su positividad es evidente: nuestra propia existencia, a pesar de todo.
Esto que terminó por llamarse Argentina, si algo es, es precisamente esto: esa diferencia y ese "resto" que no termina de coincidir consigo mismo (para horror del racionalismo autóctono y foráneo!).
A la manera de la banda de Moevius, su exterior es interior y viceversa. Y no sólo no termina de coincidir consigo misma, sino que tampoco coincide del todo con esa América Latina que vitalmente integra, ni con la Europa que culturalmente ama, ni con los EEUU que económicamente imita (lo cual llena de horror a indigenistas, nacionalistas, tradicionalistas y modernizadores, de aquí y de allá!).
Su escritura -en el sentido más amplio y profundo del término- está hecha de esa fractura de los signos y de ese desencanto de las voces. Trabajosamente lo va aprendiendo esta Argentina de sí misma, aunque a veces parezca olvidarlo e insista con sus sarmientinas dicotomías (“civilización y barbarie”).
Es entonces cuando se vuelve solemne e insoportable. Por suerte, Oliverio Girondo siempre está a mano para recordarnos la posibilidad de un idioma respirable: "un idioma que (a diferencia de la levita española) pueda usarse cotidianamente y escribirse de americana, con la americana nuestra de todos los días...".
Cuando lo recordamos -en casa o en el exilio- hemos escrito nuestros mejores textos... argentinos.