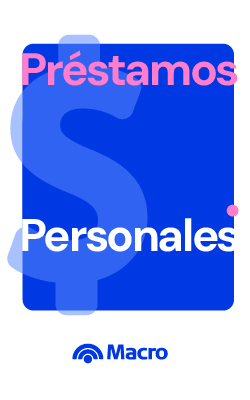Josefina Medrano
Josefina Medrano
Hace poco más de un año ya que en el servicio Pediatría donde trabajo implementamos un programa de psicopedagogía intrahospitalaria. Programa, que les comentara oportunamente en mi columna “Amenizar las estancias hospitalarias”, está enfocado en atender las necesidades del infante y el adolescente en un espacio de estimulación lúdica, brindar contención paterna, como así también trabajar en la orientación para una reinserción escolar óptima en niños y adolescentes.
Como todo, llegó el tiempo de medir resultado de tan noble intervención y la verdad que los mismo fueron realmente halagadores y alentadores. Su implementación logró, con gran éxito, disminuir el stress, las angustias, los miedos y colaboró con el manejo de las emociones como así también fue un nexo oportuno y eficiente con las instituciones educativas.
Ahora bien, hoy me quiero detener en otras observaciones que surgen paralelamente de esta actuación y que hacen necesario realizar de alguna manera un análisis también desde otro punto de vista.
Comenzaré diciendo que, en la vida diaria, solemos estar atentos a la fiebre, a la tos, a la caída de un diente. Pero ¿qué sucede con aquello que no se ve? Con el enojo repentino de un niño, la angustia que le impide dormir o la dificultad para concentrarse o compartir con sus compañeros que lo marginan en la escuela. Muchas veces esas señales silenciosas son minimizadas por los padres con frases como “ya se le pasará”, “es vago”, “le gusta jugar solo” o “tiene demasiada energía”. Sin embargo, lo que ignoramos como signos de alarma, pueden ser la manifestación temprana de algún tipo de trastorno mental o de conducta, que trabajado oportunamente tendrá buenos resultados.
De la atención de los pacientes bajo este programa, internados por otro tipo de enfermedades, hemos podido observar situaciones claras y recurrentes como las antes mencionada donde la subestimación de signos de alarma, por el motivo que fuere, ha demorado el diagnóstico y abordaje de algunas patologías, como trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad, trastornos disruptivos, ansiedad y depresión entre las más frecuentes.
Esta observación no es más que un reflejo de lo que sucede y que coincide en líneas generales con estadísticas internacionales que son claras: entre el 10 y el 20 por ciento de los niños y adolescentes presentan algún problema de salud mental o de conducta. Los más frecuentes son la ansiedad, la depresión, los trastornos disruptivos y el déficit de atención con hiperactividad (TDAH). En Argentina, lamentablemente, no contamos aún con un estudio nacional de la misma magnitud. Sí sabemos, a partir de investigaciones parciales, que la prevalencia del TDAH ronda entre el 4 y el 7 por ciento en la infancia y adolescencia, y que los cuadros de ansiedad y depresión han aumentado en los últimos años, especialmente a partir de la pandemia.
Lo preocupante acá no es solo la magnitud del problema, sino la brecha en su reconocimiento. A diferencia de una fractura o una gripe, los síntomas de los trastornos mentales en niños suelen pasar desapercibidos o interpretarse como conductas problemáticas: rebeldía, desinterés escolar, timidez excesiva. De este modo, se retrasa la consulta médica, y con ella, la posibilidad de intervenir de manera temprana y efectiva.
Aquí es donde el rol de la familia y la escuela resulta fundamental. Los padres, madres y docentes son los primeros en observar cambios: aislamiento, irritabilidad persistente, bajo rendimiento, conductas agresivas, dificultades en el sueño o en la alimentación. Lejos de encasillar o etiquetar, se trata de escuchar y buscar acompañamiento profesional.
En el que hacer médicos y de sistema de salud el problema resultaría mayor, ya que tomando como ejemplo los niños atendidos en el servicio por enfermedades agudas, muchos de ellos tienen seguimientos periódicos y un pediatra de cabecera que no ha podido detectar de alguna manera estas situaciones. Ni imaginemos entonces lo que sucede con aquellos que tienen poco o ningún acceso al sistema de salud.
Y si a esto le sumamos la dificultad de registros y estadísticas nacionales periódicas que permitan dimensionar el problema como el déficit al acceso a los servicios de salud mental infantil y adolescente, el panorama se pone bastante más complejo.
La casa, la escuela y el sistema de salud forman un triángulo de cuidado. Cuando uno de sus vértices falla, el niño queda expuesto al riesgo de que su sufrimiento se prolongue y se agrave. Claro está que no se trata de sobre diagnosticar ni de medicalizar la infancia, sino de ver lo que está a la vista y dejar de naturalizar el malestar.
Disminuir la brecha en el reconocimiento será un gran desafío que debe comenzar claramente con reconocer la existencia y el peso de esta problemática. ¡Un cambio en la mirada es urgente! Entender que la tristeza persistente, la falta de concentración o la conducta disruptiva no son caprichos, ni malas crianzas, ni problemas menores. Son señales que nos piden atención, escucha y acción y bien interpretadas pueden cambiar la vida de un niño.


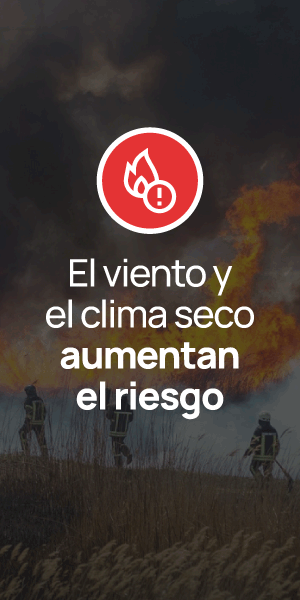
 Antonio Marocco
Antonio Marocco Franco Hessling Herrera
Franco Hessling Herrera