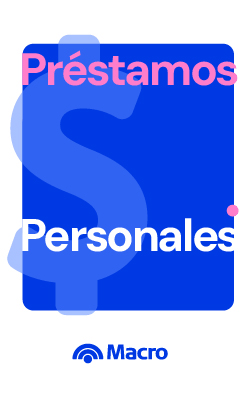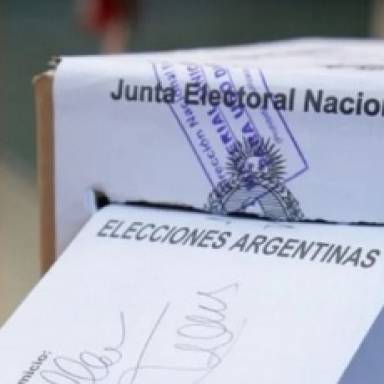Mario Casalla
Mario Casalla
(Especial para Punto Uno)
En esta semana, más precisamente el doce de agosto, se cumplieron 219 años de las dos invasiones inglesas al flamante Virreinato del Río de la Plata. Ambas fracasaron por el esfuerzo de los criollos ya que el virrey Marqués de Sobremonte huyó a Córdoba y dejó Buenos Aires librada a su propia suerte.
El pueblo de Buenos Aires en armas y un incipiente ejército profesional rechazaron las dos invasiones inglesas (1806 y 1807). Entonces el ministro de Guerra británico (Lord Castlereagh) demostró que no era un empecinado. Giró sobre sus talones y, sin titubear, reemplazó de inmediato la estrategia militar por otra de penetración económica y cultural, que su graciosa majestad ya conocía y practicaba muy bien.
Aprendió aquello de que “los argentinos no son empanadas que se comen con sólo abrir la boca” (San Martín) y por eso –tres años después- el primer saludo externo que recibió la flamante Junta de Gobierno Patrio, fue inglés.
Eran las once de la mañana del 25 de mayo de 1810 cuando Charles Montagu Fabian (jefe de la escuadra inglesa de estación en el puerto) se cruzó al Cabildo para “saludar a sus excelencias y cumplimentar al nuevo gobierno establecido” al que también dio la noticia que precipitó los hechos revolucionarios: el rey Fernando VII estaba preso de los franceses y ya no gobernaba España. Los españoles se iban por la puerta y los ingleses entraban por la ventana.
El resorte oculto
Quizás sea justo reconocer a don Manuel de Sarratea como el primero en alertarnos sobre la injerencia económica inglesa, sobre nuestra soberanía política. Denunció ya en 1824 que el Banco de Buenos Aires (más conocido como Banco de Descuentos, fundado dos años antes) le estaba prestando dinero al general portugués Lecor para mantener el dominio sobre la Banda Oriental!
Aquella denuncia de Sarratea no cayó en vano: cuando en 1936 Raúl Scalabrini Ortiz publicó su “Política británica en el Rio de la Plata” y volvió allí a denunciar (ahora con muchos más números, documentos y fuentes) “el resorte oculto de nuestra historia” (la diplomacia británica), reinició así un debate que llega hasta nosotros: el de la realización pendiente de nuestra plena independencia política, por cierto dentro del actual marco regional e internacional. Los actores y algunas situaciones han cambiado pero el tema está allí, intacto. Inglaterra sigue ocupando nuestras islas Malvinas y varias cosas más (aunque menos visibles, como es su especialidad).
Vale la pena recordar que en 1816 en Tucumán, cuando se declaró nuestra Independencia (9 de julio de 1816) –a pedido del congresal Medrano- se modificó la fórmula de juramento y el Acta del Congreso (¡cuyo original misteriosamente se extravió!) para agregar expresamente la frase “…y de toda otra dominación extranjera”. Esto para dejar bien en claro que no deseábamos reemplazar una subordinación por otra (el original sólo decía: “Libres de los reyes de España y su metrópoli”).
Posibilidades auténticamente liberadoras
Toda nación considerada grande había llegado en realidad a serlo, después de liberarse de la dependencia (económica, política, o cultural, según casos) de otro poder (o poderes) mayores. O sea que sin ese gesto de decisión fundadora (que no es una mera rebeldía ideológica o circunstancial) una nación no completará nunca su ciclo de plena soberanía política, identidad cultural y capacidad de desarrollo económico integral.
Por caso los de la propia Gran Bretaña (pionera en la industrialización y proteccionismo de su mercado); de Alemania liberándose de la propia Inglaterra, desde el siglo XIX, creando su propia teoría del desarrollo económico, y pudiendo así culminar su demorada unidad nacional y desarrollo industrial sostenido. Si giramos nuestra mirada hacia Oriente, encontraremos otros dos procesos exitosos de revoluciones fundantes: Japón y China. El primero renaciendo varias veces de sus propias cenizas y el segundo construyendo un sostenido proceso de modernización, industrialización y proyección al mundo.
El caso argentino
Acá se trata de un caso todavía no totalmente exitoso de nación soberana, aunque reiteradamente intentada y en pleno curso. Argentina si bien logra su independencia formal del imperio español (en 1816), no logra nunca del todo ese desarrollo económico integral que torne real (y socialmente palpable) lo que pretendía aquella Acta de Independencia firmada en la vieja casa de Tucumán. El obstáculo que obstinadamente se le interpuso –durante el siglo XIX y buena parte de XX- fue la estrategia económica británica en cuya trama se enredó con tanta o más fuerza que al yugo español. Y de manera más peligrosa aún, porque el nudo gordiano opera desde las sombras y bajo la apariencia de una nación soberana. Pero esta es sólo la mitad de la cuestión, la otra son las luchas del mismo pueblo argentino que empecinadamente siguen buscando completar ese proceso inconcluso. Acertar con una correcta estrategia de desarrollo y sostenerla en el tiempo es su gran asignatura pendiente.
El ejemplo del joven Güemes
Martín Miguel no llegó al grado de General de golpe, sino que comenzó su carrera militar como Subteniente aquí en Buenos Aires. Estaba a las órdenes de Liniers, héroe de la reconquista de la ciudad, ante el cual los ingleses se rindieron luego de arduas luchas. Por mérito propio era su ayudante. Y fue líder en un hecho resonante. El relato original del hecho fue escrito por un Capitán inglés hecho prisionero, Alejandro Gillespie, en sus memorias “Gleanings and remarks” publicadas en Londres en 1818. Lo que el capitán inglés no mencionó fue el nombre del joven Güemes como autor de aquella rara hazaña: ¡un buque de guerra de Su Majestad, tomado por una carga de caballería que se lo llevó por delante y obtuvo como trofeo su bandera de guerra! Un caso único en la historia naval.
Ese buque era el mercante “Justina” que -rearmado por los ingleses con 26 cañones y tripulado por expertos oficiales y cien marineros de la escuadra- tuvo la mala suerte de quedar varado en la costa del Río de la Plata, frente mismo a lo que es hoy en Buenos Aires la estación Retiro. El mismo capitán inglés reconoce la importancia del Justina al rememorar: “El día de nuestra rendición peleó bien y con sus cañones impidió todos los movimientos de los españoles no solamente por la playa, sino en las diferentes calles que ocupaban, también expuestas a su fuego”. Y remata diciendo: “Este barco ofrece un fenómeno en los acontecimientos militares, el haber sido abordado y tomado por caballería, al terminar el 12 de agosto (de 1806), a causa de una bajante súbita del río”. Al parecer el que se dio cuenta de lo que pasaba -mirando con su catalejo- fue el propio Liniers. El Justina estaba allí varado -roto su palo mayor por un cañonazo la noche anterior- como una presa a pedir de boca. Le devolvió entonces el catalejo a su joven ayudante, Martín Güemes, diciéndole: “Usted que anda siempre bien montado, galope por la orilla de la Alameda que ha de encontrar a Pueyrredón y comuníquele orden de avanzar soldados de caballería por la playa”. Y por supuesto, el “bien montado”, partió como rayo hasta donde estaban los hombres de Pueyrredón, gauchos que tampoco se hicieron esperar y en minutos cargaron contra el barco.
Al galope tendido y con el agua al encuentro de sus caballos, rompían el fuego las tercerolas, cuando asomó el jefe (inglés), haciendo señas con un pañuelo blanco desde el alcázar de popa, rindiéndose”. Paradoja de la historia, la carga de caballería fue cerca de los terrenos que ocupa hoy la llamada “Torre de los Ingleses” frente a la actual Plaza San Martín (réplica exacta de la de Londres, regalada por esa colectividad en 1910 a la ciudad de Buenos Aires, que por dos veces invadieron y en ambas acabaron derrotados). Así que, amigo lector, si en su próxima visita a Buenos Aires pasea por la zona, o va a los restaurantes de moda en Puerto Madero, eche una mirada hacia el río y deje volar su imaginación. No se arrepentirá.


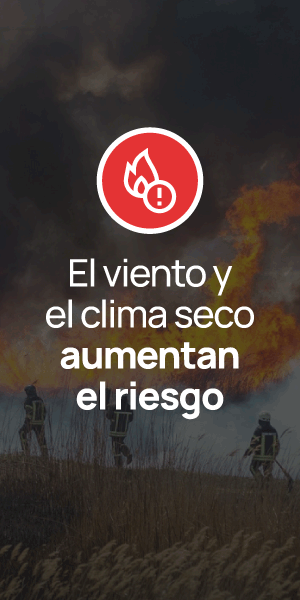
 Antonio Marocco
Antonio Marocco Franco Hessling Herrera
Franco Hessling Herrera