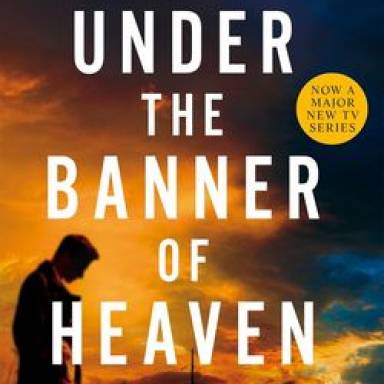Por Franco Hessling Herrera
Por Franco Hessling Herrera
La llamada Generación Z, analizada en nuestras latitudes como jóvenes ni-ni, creció entre una ciudadanía digital precoz con acceso a todo, incluida la pornografía machista, y una cultura política de negación del otro y moralización de la diferencia. La consecuencia es un presidente sin modales, sin diplomacia, agraviante y discriminador.
En el momento que irrumpió el internet 2.0, cuando ya la red global no era una novedad pero la autonomía de los internautas, las interfaces amigables y el poder en manos de los usuarios sí se representaban como innovadores, hubo algunas voces que alertaron contra las consecuencias de que niños, púberes y adolescentes tuvieran la posibilidad de navegar por su propia cuenta, sin restricciones ni controles rigurosos, sin sanciones para las compañías por esa laxitud y con una tecnología inteligente que avanzó a tanta velocidad que en tan sólo unos años estaba normalizado que menores contaran con sus propios dispositivos.
Los románticos de la tecnología vieron en eso hasta lo positivo de que los niños y adolescentes trazaran aprendizajes por su propia cuenta, de que se vincularan desde pequeños con la cultura global como si fuesen las personas que antaño viajaban por el mundo. Incluso defendieron esos avances tecnológicos y su internalización extrema como formas de seguridad y control que antes no existían, por ejemplo, cuando los adolescentes no tenían celulares con ubicaciones rastreables. Todo iba en sintonía con una tecnofilia que regocijaba al capital concentrado en Silicon Valley.
Otras voces, que en su momento podrían haberse visto como apocalípticas, fueron menos optimistas, agoreras de los riesgos a los que se exponían esas infancias con una soberanía precoz de su ciudadanía digital. Para gozar plenamente de esa ciudadanía, las empresas no hacían controles rigurosos ni los estados imponían umbrales de mayoría de edad. Esos decires apocalípticos, que hoy podríamos mencionar más bien como moderados, dieron en tecla cuando se supo que una enorme mayoría del contenido que circulaba en internet y las redes era pornografía industrial, misógina, cuando no depravada a niveles aberrantes.
Una de esas voces que moderaba el entusiasmo tecnofílico fue la especialista en estudios sobre la Generación Z o zoomers, Chloe Combi, quien habitualmente publica en medios británicos. Hace poco editó una columna en The Independent estableciendo una primera consecuencia visible en la cultura contemporánea de esos primeros años de libertinaje 2.0 y tecnologías inteligentes en manos de infancias: la Gen Z se crió con acceso libre a pornografía de todo tipo y ello, opina Combi, ha traido consecuencias en su misoginia, pérdida de libido, escasez de habilidades para socializar en persona, transtornos de salud mental, frustración por los ideales inalcanzables del cuerpo bello y, adivine usted, violencia, odio y agresividad resguardada en el anonimato o la distancia de las interacciones remotas.
No sorprende que esa haya sido la base electoral principal -combinada con los antiperonismos recalcitrantes de adultos- que catapultó a Javier Milei a la presidencia. La Generación Z de los países anglosajones y con mejores niveles de vida que en nuestras latitudes sumó otro elemento: el estigma de no acceder a espacios de trabajo estables ni sostener formaciones universitarias o terciarias continuas. Aquí fueron más llamados “jóvenes ni-ni” que zoomers, sin embargo, compartieron el hecho de haberse criado y formado en entornos digitales con apertura total a la ciudadanía digital precoz. En el planteo de Combi, jóvenes formateados por su acceso temprano a cuanta pornografía se ocurra.
Esa juventud, además, se formó como ciudadanos analógicos, que votarían y participarían de la vida política de sus países, con lo que la intelectual belga Chantal Mouffe llamó “zeitgeist pospolítico”. Ese clima cultural, de acuerdo a la catedrática, entre fines de los 90 y principios del nuevo siglo -coincidente con los años de nacimiento de la Generación Z- se caracterizó por negar la política como disenso, como tensiones, como disputas. Al contrario, se ocupó de presentar lo democrático y lo social como encuentros de consensos uniformados, anquilosados y carentes de enfrentamientos. Eso desnaturaliza la tendencia real de lo político en las sociedades humanas: las diferencias, la multiplicidad, los puntos de disenso.
Entonces, como la naturaleza política se encuentra en las disputas, lo que generó ese clima dentro del campo político fue que las tensiones se desplazarán de un plano de ideas adversas a un plano moral, ya no entre rivales sino entre enemigos, ya no entre los que creen una cosa y los que creen otra, sino entre buenos y malos. Y, por supuesto, cada quien siempre ve a los propios y cercanos como los buenos. En Argentina, tanto el kirchnerismo como el macrismo alimentaron esa cultura y, cuando ello era irreversible, el extremo centro de Alberto Fernández quedó corto para todos, para propios y ajenos, para buenos y malos, para aliados y para enemigos.
Esas generaciones concurrieron a las urnas en Argentina para escoger presidente por primera vez o segunda vez en los comicios de 2023, con violencia, frustración, negación, misoginia y moralización del que piensa distinto a cuestas. Sus subjetividades habían sido formateadas, en su amplia mayoría, por la pospolítica y el porno libre y machista. ¿La consecuencia? Un presidente que insulta, denigra, que se pretende “domador” de quienes no piensan como él y que, además, mide sus éxitos por valores monetarios, aunque eso cueste reprimir jubilados, recortar asistencia social, clausurar ambiciones científicas e industriales y postergar las proyecciones de un país soberano. Un presidente que reduce la soberanía al individuo singular y que hace de la metáfora anal el eje discursivo con el que interpela pedagógicamente a sus bases.




 Mario Casalla
Mario Casalla Franco Hessling Herrera
Franco Hessling Herrera Antonio Marocco
Antonio Marocco