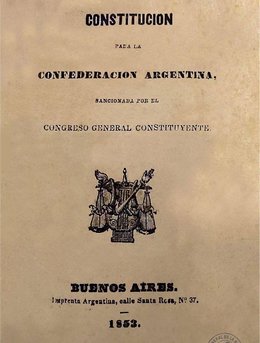 En los días que corren, en que la violación de las formas se ha vuelto política casi cotidiana (y bien sabemos que forma y contenido son inseparables), determinar cómo se escribe correctamente nuestro gentilicio no es un tema menor.
En los días que corren, en que la violación de las formas se ha vuelto política casi cotidiana (y bien sabemos que forma y contenido son inseparables), determinar cómo se escribe correctamente nuestro gentilicio no es un tema menor.
Por Mario Casalla
(Especial para Punto Uno)
Los nombres, su escritura y su relación con las cosas no son simples arbitrariedades, o cuestión de lingüistas. Por el contrario, son profundamente políticas y forman parte del denominado campo cultural al cual la actual administración no parece interesarle mucho.
Se rebajó el Ministerio de Cultura a Secretaría y se puso al frente a un productor teatral (o sea a una persona ligada a la Cultura como producto comercial). Su primera declaración fue “va a ser un 33% menos costosa, porque ese será el recorte que se va a ser hacer”. Aquí también el reiterado lema “no hay plata” se ha impuesto con fuerza casi de ley.
Aclarado esto volvamos a nuestro eje central. Si llamarse por lo que no había (argentum, plata) fue una pesada carga y -por tanto- ser “argentino” es más una tarea que una esencia acabada, el poeta Martín del Barco Centenera (1602) nos legó un segundo problema junto con aquel bautismo: decir y escribir correctamente nuestro gentilicio.
Como dijimos, su originalidad literaria consistió en transformar en sustantivo (“argentino”) lo que hasta allí era utilizado como adjetivo y así el problema se presenta cuando va solo. Cuando va como “República Argentina” o como “Nación Argentina” no hay problema. De hecho, hemos adoptado el primero para acompañar el título de Presidente y de Embajador (ambos lo son de la República Argentina); mientras que el segundo es el utilizado (por el Presidente) para sancionar las leyes que dicta el Congreso Nacional: lo hace entonces en nombre de la “Nación Argentina”. Lo que ocurre es que generalmente (y por comodidad o rapidez) nos referimos a nuestro país como “Argentina” y además los otros también así suelen llamarnos. Por supuesto que el uso prima, pero detengámonos un momento en la forma y en los por qué.
Dictámenes de la academia de letras
La última vez que la Academia Argentina de Letras se expidió sobre la cuestión, fue en su sesión del 9 de junio de 1960 y lo hizo a pedido del PEN (a cargo entonces del presidente Arturo Frondizi), precisamente el año en que se cumplía el Sesquicentenario de la Revolución de Mayo: ¿cómo debe decirse: La Argentina o simplemente Argentina? La respuesta de la Academia fue contundente: “…el nombre correcto de nuestro país es el de República Argentina y, cuando se lo utiliza elípticamente, debe decirse la Argentina y no Argentina”.
Con esto no hacía más que ratificar dos acuerdos anteriores suyos: el primero, del 13 de octubre de 1938 (ante una consulta formulada al pleno por uno de sus propios miembros, Ramón J. Cárcano, “en vista de la anarquía creada por el uso de las diversas denominaciones” de embajadores en el exterior); el segundo acuerdo, fue en su sesión del 27 de septiembre de 1950 y también a raíz de otra consulta por el mismo motivo.
En esto de que lo correcto es anteponer un artículo cuando se usa el sustantivo solo, nuestra Academia no hace más que atenerse a lo señalado por la Real Academia Española: un artículo sustantiva a un adjetivo, cuando se lo antepone inmediatamente a él (cf. su “Gramática de la Lengua Española”, parágrafos 77 b y 195 c).
En cuanto al nombre “República Argentina” -como opción frente a los otros, constitucionalmente posibles- la Academia de Letras se basa en lo dictaminado por su similar de Historia, el 26 de octubre de 1946. Y aquí sí que empieza otra novela.
La historia en nombres
Aquélla vez se trató de la consulta de nuestro embajador en el Uruguay (Dr. Gregorio Martínez), quien le solicitó a la Academia de Historia un informe sobre “los nombres que usó oficialmente nuestro país desde 1828”. Esta constituyó una Comisión Especial integrada por Ricardo Levene, Emilio Ravignani y Carlos Heras, los cuales firmaron al pie.
El dictamen no tiene desperdicio, tanto por su precisión como por el trasfondo histórico (y de luchas) que en todos esos nombres está aludido por lo cual –si usted me permite amigo lector- le sintetizo sus momentos claves y como verá, hablamos de política y no sólo de ortografía o gramática.
En 1810 se da el primer nombre institucional: Provincias del Río de la Plata; y tres años después –en la Asamblea Constituyente- aparece el segundo (que agrega el adjetivo “unidas”): Provincias Unidas del Río de la Plata. Tres años más tarde –en el Congreso de Tucumán de 1816- en el Acta de la Independencia se habla de las Provincias Unidas en Sud América (el mismo que se utilizará en la Constitución de 1819). En cambio, la Constitución de 1826 se refiere al país como Nación Argentina, pero designa el cargo ejecutivo con el nombre de Presidente de la República Argentina (en la persona entonces de Bernardino Rivadavia). Dura poco, ya que la Constitución de 1828 los mezcla y devuelve como: Provincias del Río la Plata en Sud América.
Hasta aquí nomás: cinco nombres en dieciocho años y además con varias mezclas en documentos oficiales de la época, cuyos detalles le ahorro. La Liga del Interior de 1830 se refiere a las Provincia Unidas Argentinas y el Pacto Federal de 1831 (que instituye la Liga Litoral) se refiere al país como República Argentina. Cuando en los dos años siguientes se agregan a esa Liga las demás provincias argentinas, entra en escena el término Confederación.
La segunda batalla de Caseros
De aquí en adelante primará la denominación Confederación Argentina y es con ese nombre que se proclamará la Constitución de 1853, antecedente de la que hoy (con modificaciones) nos rige, o por la menos intenta que nos rijamos por ella.
Urquiza fue Presidente de la Confederación Argentina (con sede en la ciudad Paraná), pero los porteños no la suscriben y con Mitre a la cabeza se separan como Estado de Buenos Aires. Cuando seis años después acepten volver a la mesa nacional de negociaciones, previamente deciden “sustituir el título de Confederación Argentina por el de Provincias Unidas del Río de la Plata (resolución de su “Convención Encargada del Examen de la Constitución”, reunida en la ciudad de Buenos Aires, “tras escuchar los encendidos discursos de Vélez Sarsfield, José Mármol y Domingo F. Sarmiento”).
Así las cosas, la larga lucha por los nombres queda apenas zanjada con el galimatías de su artículo 35 (aún vigente), el cual reconoce “a todas las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810” como “nombres oficiales indistintamente para la designación del Gobierno y territorio de las Provincias” y por las dudas los recopila (aunque con un “olvido” clave: ya no “en Sud América”): Provincias Unidas del Rio de la Plata; República Argentina y Confederación Argentina; reservando el nombre Nación Argentina para “la formación y sanción de las leyes”.
Los porteños entraron pisando fuerte a Santa Fe y –dentro de las veinticuatro reformas aprobadas al texto original de 1853- la de los nombres no fue menor. Urquiza le había ordenado a Victorica que aceptase todas las reformas propuestas menos la del nombre, porque deseaba mantener -aunque más no sea- el símbolo de una Confederación. No lo logro y lo más que pudo es que quedase como uno de los tantos usados hasta allí, es que –aunque todavía actuaba como el mayor jefe federal- en realidad ya era un “cordero manso” (como murmuraban los porteños por lo bajo).
Así que, el mismo día que se juró en Buenos Aires la Constitución Reformada, el presidente Derqui le entregó a Mitre su flamante diploma de Brigadier General de la Nación, mientras ya sonaban los tambores de la guerra contra el Paraguay.
Un par de meses antes –desde la misma Convención de Santa Fe- Sarmiento le había informado a Mitre escuetamente: “¡Mi querido coronel, batalla ganada! Dos muertos enemigos: Barra y Zavalla; dos contusos nuestros y dos artículos reformados”. Uno de ellos era el de los nombres del país. ¡Vaya si la ortografía no era política!




